Monica
Bruckmann1
Las
estrategias política, económica y militar de Estados Unidos en la región se
desarrollan en el marco de una política de apropiación y dominio de recursos
naturales considerados “vitales” para esta nación. Un objetivo central de esta
estrategia de apropiación y dominio es el agua. En 1995 el entonces
vice-presidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, observaba, en una
entrevista publicada en el semanario Newsweek, que si muchas de las guerras del
siglo XX fueron por petróleo, las del siglo XXI serán por agua2. Quizás esta
sea una declaración poco apropiada para quien desempeñó un alto cargo de
dirección de una de las instituciones más comprometidas con la privatización
del agua dulce en el mundo.
El
geógrafo brasileño Carlos Walter Porto Gonçalves llama la atención sobre la
dimensión global de la disputa por la apropiación y control del agua, que se
profundizó a partir de la segunda mitad de la década de 1990:
Hoy
la cuestión del agua no se presenta más como un problema localizado,
manipulado, sea por oligarquías latifundistas regionales o por políticos
populistas. Estos antiguos protagonistas que durante tanto tiempo manejaron la
escasez del agua, intermediando sequías y caños, están siendo sustituidos en el
control de la gestión de este recurso por nuevos protagonistas (PORTO
GONÇALVES, 2004, p. 1).
Los
protagonistas de esta disputa, ya no son más actores políticos locales, sino
globales: las grandes corporaciones transnacionales, las grandes organizaciones
no-gubernamentales, y los gestores globales. Estos protagonistas configuran, lo
que el autor denomina, un nuevo territorio global donde operan en escala
mundial, articulando los intereses de los gestores técnicos que se atribuyen la
tarea de “mejorar la eficacia del aprovechamiento del agua” y el de los
empresarios interesados en el proceso de privatización de este recurso natural.
El argumento central que está en la base ideológica de este proceso sostiene
que, al ser el agua un recurso escaso, se hace imprescindible una gestión
eficiente del mismo. Luego, se concluye que la mejor manera de asegurar esta
eficiencia es a través de una “política de precios adecuada” y un proceso de
privatización. Este argumento, que el neoliberalismo usó hasta el cansancio
durante las dos últimas décadas del siglo pasado para aplicar su modelo
económico en América Latina, fue el sustento para la privatización de gran
parte de las empresas públicas a precios muy por debajo del valor real en la
región. El agua no fue una excepción.
Así,
se colocaron en manos de empresas privadas los sistemas de conducción de agua
potable en las ciudades, cuya “eficiencia” en el tratamiento adecuado y la
calidad del agua condujo a la expansión de un nuevo sector, el del agua potable
embotellada, que funciona como un oligopolio global. Esta mercantilización del
agua elevó drásticamente los lucros en la industria del agua potable, que se
manifestó en un aumento impresionante del precio de los servicios3 generando
conflictos cada vez más tensos con las poblaciones más pobres de las grandes
ciudades, que no tienen acceso a este servicio o que se ven obligadas a pagar
precios prohibitivos por los mismos.
En
el año 2000, Bolivia fue el escenario de un conflicto intenso, conocido como la
Guerra del Agua, agravado por la existencia de una cláusula de confidencialidad
en el contrato de concesión del servicio de agua en la ciudad de Cochabamba,
otorgado al consorcio liderado por la empresa Estadounidense Bechtel, que
impedía conocer los términos de la concesión (Porto Gonçalves, 2004). Después
de que la empresa estadounidense se retirara de Bolivia huyendo de las
protestas populares por la privatización y encarecimiento del agua, el gobierno
boliviano fue condenado por un tribunal arbitral del Banco Mundial a pagar una
indemnización a la Corporación Bechtel. Es así como los acuerdos multilaterales
de comercio e inversión consagran los derechos de las grandes corporaciones
sobre los recursos hídricos, pero no el derecho humano de los pueblos sobre
este recurso.4
Dos
visiones contrapuestas están en choque en la disputa global por el agua. La
primera, basada en la lógica de la mercantilización de este recurso, que
pretende hacer de éste un commodity más, sujeto a una política de precios cada
vez más dominada por el proceso de financierización y el llamado “mercado de
futuros”. Esta visión encuentra en el Consejo Mundial del Agua, compuesto por
representantes de las principales empresas privadas de agua que dominan 75% del
mercado mundial, su espacio de articulación más dinámico. El Segundo Forum
Mundial del Agua, realizado en el año 2000 declaró, en el documento final de la
reunión, que el agua no es más un “derecho inalienable”, sino una “necesidad
humana”. Esta declaración justifica, desde el punto de vista ético, el proceso
en curso de desregulación y privatización de este recurso natural. La última
reunión realizada con el nombre de IV Forum Mundial del Agua, en marzo de 2009
en Estambul, ratifica esta caracterización del Agua. Un aliado importante del
Consejo Mundial del Agua ha sido el Banco Mundial, principal impulsor de las
empresas mixtas, publico-privadas, para la gestión local del agua.
La
otra visión se reafirma en la consideración del agua como derecho humano
inalienable. Esta perspectiva es defendida por un amplio conjunto de
movimientos sociales, activistas e intelectuales articulados en un movimiento
global por la defensa del agua, que propone la creación de espacios democráticos
y transparentes para la discusión de esta problemática a nivel planetario. Este
movimiento, que no reconoce la legitimidad del Foro Mundial del Agua, elaboró
una declaración alternativa a la reunión de Estambul, reivindicando la creación
de un espacio de debate global del agua en los marcos de la ONU, reafirmando la
necesidad de la gestión pública de este recurso y su condición de derecho
humano inalienable.5
La
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en julio del 2010 la propuesta
presentada por Bolivia, y respaldada por otros 33 Estados, de declarar el
acceso al agua potable como un derecho humano. Como era previsible, los
gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido se opusieron a
esta resolución, con lo cual, en opinión de Maude Barlow, ex-asesora sobre agua
del presidente de la Asamblea General de la ONU, esta resolución pierde peso
político y viabilidad práctica6. Estos cuatro países, y sus fuerzas políticas
más conservadoras, aparecen como el gran obstáculo: La coalición liberal
conservadora de David Cameron, en Londres, sostiene que quiere retirar de la
resolución la mención al saneamiento y que no admite el reconocimiento del agua
como derecho humano. En Australia los laboristas en el poder han privatizado el
agua y se resisten a firmar un documento que vaya contra esta práctica. El
primer ministro de Canadá, el conservador Stephen Harper sostiene que no puede
apoyar dicha resolución porque esto obligaría a su país a compartir sus
reservas hídricas con Estados Unidos7. El peligro para los operadores del agua
es grande, ciertamente, un reconocimiento del agua y el saneamiento como
derecho humano pondría límites a los derechos de las grandes corporaciones
sobre los recurso hídricos, derechos consagrados por los acuerdos multilaterales
de comercio e inversión.
Los
gobiernos de América Latina están avanzando en el reconocimiento del agua como
derecho inalienable y en la afirmación de la soberanía y gestión pública de
estos recursos. La Constitución Política del Estado Pluri-nacional de Bolivia
reconoce, en su artículo 371 que el “el agua constituye un derecho
fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”,
establece además que “el Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base
de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad,
diversidad y sustentabilidad”.
Se
trata de un proceso violento de expropiación y privatización del recurso
natural más importante para la vida. No nos sorprende entonces que uno de los
seis ejes de la estrategia científica de los Estados Unidos para la década
2007-2017 esté orientado a elaborar un inventario del agua “para cuantificar,
prever y asegurar agua dulce para el futuro de América”8. A pesar de la
importancia fundamental del agua potable para consumo humano, es necesario
señalar también la importancia vital de este recurso para la agricultura, que
impacta directamente la soberanía alimentaria, y para el proceso industrial en
su conjunto.
Ciertamente,
la disputa por la apropiación y el control del agua en el planeta adquiere
dimensiones que extrapolan únicamente los intereses mercantilistas de las
empresas transnacionales, colocándose como un elemento fundamental en la
geopolítica mundial. Está claro que el planeta necesita urgentemente una
política global para cambiar la tendencia del complejo proceso de desorden
ecológico que, al mismo tiempo que acelera la dinámica de desertificación en
algunas regiones, incrementa los fenómenos de inundación producto de lluvias
torrenciales, en otras. Las consecuencias devastadoras que la degradación de
medio ambiente está provocando y la gravedad de la situación global que tiende
a profundizarse colocan en discusión la propia noción de desarrollo y de
civilización.
Para
tener mejores elementos de análisis de esta problemática desde un punto de
vista geopolítico, se hace indispensable colocar algunas informaciones técnicas
en relación a las reservas de agua en el mundo, a los sistemas hídricos y su
impacto en los ecosistemas.
Desde
hace mucho tiempo la Investigaciones hidrológica de los ciclos globales del
agua han demostrado que 99% del agua dulce accesible del planeta se encuentra
en los acuíferos de agua dulce, visibles en los ríos, lagos y capas congeladas
de hielo9. Estas aguas constituyen sistemas hídricos dinámicos y desarrollan
sus propios mecanismos de reposición que dependen, fundamentalmente, de las
lluvias. Parte de este caudal se infiltra en las rocas subyacentes y se
deposita debajo de la superficie, en lo que se conoce como acuíferos.
Los
acuíferos y las aguas subterráneas que los conforman, son parte de un ciclo
hidrológico cuyo funcionamiento determina una compleja interrelación con el
medio ambiente. En la naturaleza, las aguas subterráneas son un elemento clave
para muchos procesos geológicos e hidro-químicos, y tienen también una función
relevante en la reserva ecológica, ya que mantiene el caudal los ríos y es la
base de los lagos y los pantanos, impactando definitivamente los hábitats
acuáticos que se encuentran en ellos. Por lo tanto, los sistemas acuíferos
además de ser reservas importantes de agua dulce, son fundamentales para la
preservación de los ecosistemas.10
La
identificación de los sistemas acuíferos es un requisito básico para cualquier
política de sustentabilidad y gestión de recursos hídricos que permitan que el
sistema continúe funcionando, y desde el punto de vista de nuestra
investigación, es imprescindible para un análisis geopolítico que busque poner
en evidencia elementos estratégicos en la disputa por el control y apropiación
del agua.
El
mapa 1 muestra los grandes acuíferos del mundo, identificando 37 sistemas
acuíferos con gran potencial de recursos hídricos disponibles. Este mapa nos
permite observar la gran concentración de reservas de agua en las áreas
tropicales y sub tropicales, en función del régimen de lluvias y la existencia
de grandes sistemas hídricos y florestas húmedas.
Mapa 1
Grandes acuíferos del mundo
(Ver
artículo original en PDF: http://alainet.org/images/La%20centralidad%20del%20agua%20en%20la%20disputa%20global%20por%20recursos%20estrat%C3%A9gicos%20-%20version%20completa-%20ALAI%20mar%202012.pdf)
Las
grandes reservas hídricas cómo la cuenca del Congo, Amazonas, el acuífero
Guaraní o los grandes lagos de África central coinciden con la existencia de
grandes poblaciones en expansión y fuertes conflictos étnicos y religiosos.
Además, gran parte de los países de esta región se encuentran bajo fuerte
presión del sistema financiero internacional que busca implantar una gestión
neoliberal de los recursos hídricos a través de su personal técnico para
quienes las estaciones de tratamiento de agua, reciclaje y construcción de
mecanismos que eviten la contaminación de los acuíferos, son gastos
superfluos.11
Los
mayores acuíferos de Europa se encuentran en la región euroasiática,
destacando, por su dimensión, la cuenca Rusa, más cercana a la región polar.
Europa occidental se ve reducida al único acuífero de mediano porte, en la cuenca
de París. En casi todos los casos, las reservas de agua de Europa padecen de
problemas que afectan su calidad, lo que amplió drásticamente el consumo de
agua embotellada, que se ha convertido en un ítem obligatorio en la canasta de
consumo familiar12. Europa registra, proporcionalmente, la mayor tasa mundial
de extracción de agua para consumo humano: del total de agua que se extrae, más
del 50% es utilizada por los municipios, aproximadamente 40% se destina a la
agricultura y el resto se consume el sector industrial. En el caso de Estados
Unidos, la extracción de agua se distribuye de la siguiente manera: 70%
agricultura, 20% consumo en municipios y 10% industria, tasas similares a las
de Asia oriental.13
Asia
depende de los grandes acuíferos del norte de China y la Siberia, más próxima
de la región polar. Uno de los casos más graves es el de la India, que como
veremos más adelante, tiene una de las tasas más altas de extracción de agua
subterránea del mundo.
América
del Sur posee tres grandes acuíferos: la Cuenca del Amazonas, la Cuenca del
Marañón y el sistema acuífero Guaraní, que más parece un “mar subterráneo” de
agua dulce que se extiende por cuatro países del cono sur: Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay. Por el volumen de las reservas de estos acuíferos y por la
capacidad de reposición del agua de estos sistemas, América del Sur representa
la principal reserva de agua dulce del planeta.
Mapa 2: Reposición de aguas subterráneas
Distribución mundial de la media anual de reposición
de agua subterránea
(1991-1990) cálculos por 0,5 square degree grid
(Ver
artículo original en PDF: http://alainet.org/images/La%20centralidad%20del%20agua%20en%20la%20disputa%20global%20por%20recursos%20estrat%C3%A9gicos%20-%20version%20completa-%20ALAI%20mar%202012.pdf)
Los
acuíferos reciben la reposición de las lluvias, por lo que son, en su mayoría,
renovables. Dependiendo del tamaño y las condiciones climáticas de la ubicación
de los acuíferos, el período de renovación oscila entre días y semanas (en las
rocas kársticas), o entre años y miles de años si se trata de grandes cuencas
sedimentarias. En regiones donde la reposición es muy limitada (como en las
regiones áridas e hiperáridas) el recurso de agua subterránea puede ser
considerado como "no renovable"14.
El
mapa 2 muestra la reposición de aguas subterránea en el mundo, mostrando el
potencial de recarga y distribución de agua en cada uno de los continentes.
Como se puede observar, las regiones más críticas, por tener una reposición
limitada de agua (menos de 5 milímetros de lluvia al año) son el norte de
África, en la región desértica del Sahara; la India; Asia central; gran parte
de Australia; la estrecha franja desértica que va desde la costa peruana hasta
el desierto de Atacama en Chile y la región norte de México y gran parte de la
región centro oeste de Estados Unidos. En estas regiones, se puede considerar
el agua como recurso no renovable.
África
subsahariana, el sudeste asiático, Europa, los Balcanes, la región norte de
Asia y la región nor-occidental de América del Norte registran niveles
moderados de reposición de agua, entre 50 y 100 mm. al año.
La
región de mayor reposición de agua del mundo es América del Sur, donde en casi
todo el territorio subcontinental se registran niveles de reposición de agua
mayores a 500 mm./año, lo que constituye el principal factor de abastecimiento
de los sistemas acuíferos de la región.
Es
necesario tener claro que las cuencas de los ríos no necesariamente coinciden
geográficamente con los acuíferos, lo que puede ser determinado con facilidad
por la hidrología y la geo-hidrogeología. Así, podemos prever que la extensión
de los acuíferos es mucho mayor que la superficie visible que muestran. Los acuíferos
y las aguas subterráneas que los conforman, son parte de un ciclo hidrológico
cuyo funcionamiento determina una compleja interrelación con el medio ambiente.
Al mismo tiempo, las aguas subterráneas son un elemento clave para muchos
procesos geológicos e hidro-químicos.
Si
tenemos en cuenta lo anterior, podemos analizar en su real dimensión la
importancia de los sistemas acuíferos de América del Sur, con su altísima
capacidad de reposición de aguas superficiales y subterráneas, no solo para el abastecimiento
de agua dulce sino también para la manutención y reproducción de los sistemas
ecológicos y la biodiversidad.
Otro
aspecto estratégico a ser considerado en la geopolítica mundial del agua es el
nivel de extracción de este recurso en cada región, que permite elaborar un
panorama real del proceso de agotamiento de los sistemas hidrográficos y las
mantas freáticas. El mapa 3 muestra que el mayor nivel de extracción para
consumo de agua subterránea en el mundo ocurre en Estados Unidos y la India,
donde supera los 100 km³ por año, seguidos de China continental, Paquistán,
Irán y México, con un nivel de extracción que va de 20 a 100 km³ al año. En
estas regiones, las mantas freáticas han registrado una disminución de casi 1
metro por encima del nivel de reposición natural de agua por año15, lo que
indica una tendencia de agotamiento de las reservas en estos países, que puede
llevar a una crisis muy grave en un horizonte de 15 a 20 años. En Estados
Unidos la situación se agrava por la existencia de grandes ciudades en pleno
desierto, como el caso de Las Vegas, que ejercen presión constante sobre las
reservas, así como el uso intensivo de agua en la agricultura subsidiada,
además de los avances en la contaminación de sus grandes reservas, como la región
de los Grandes Lagos.
En
América del Sur, Brasil registra la tasa más alta de extracción de agua
subterránea, entre 15 y 20 km³ al año. Esto se explica en gran medida por la
agricultura, que representa casi 50% del consumo total de agua de este país.
Para tener una idea más clara de la dimensión del consumo de agua de la
actividad agrícola, Carlos Walter Porto Gonçalves nos ofrece un ejemplo
bastante ilustrador: “Para producir un kilo de maíz son necesarios mil litros
de agua, un kilo de pollo consume cerca de dos mil litros. Si imaginamos que
una persona consume 200 gr. de pollo y 800 gr. de maíz por día, habrá consumido
500 veces más agua de la que bebe”.16
El
caso de África merece especial atención, porque a pesar de que la extracción de
agua subterránea no es muy elevada en relación a otras regiones, hasta 20 km³
por año, se trata de una manta freática casi sin capacidad de reposición, por
lo tanto, la extracción lleva a un proceso acelerado de agotamiento de reservas
hídricas.
China,
India y el Medio Oriente son también regiones extremamente críticas por el
elevado nivel de extracción de reservas de agua, producto del proceso dinámico
de industrialización y su dimensión poblacional. Los datos de extracción de
agua por sector económico indican que, casi 75% del agua extraída en Asia se
consume en agricultura y más del 10% en el sector industrial (ver mapa 4).
Además, en términos absolutos, Asia es la región donde se registra la
extracción de agua dulce subterránea más elevada el mundo: alrededor de 500 km³
por año, según datos de 2009. En segundo lugar se coloca América del norte, con
150 km³ y en tercer lugar Europa, que extrae 80 km³. América Latina es el
continente de menor extracción, con aproximadamente 25 km³ al año. (Ver Mapa
3).
En
general, durante las últimas tres décadas la extracción del agua de los
acuíferos del planeta ha crecido exponencialmente. Esta extracción se estima en
un promedio de 600 a 800 km 3 por año.17
Mapa 3
Extração Nacional total de água subterrânea atualmente,
por país.
(Ver
artículo original en PDF: http://alainet.org/images/La%20centralidad%20del%20agua%20en%20la%20disputa%20global%20por%20recursos%20estrat%C3%A9gicos%20-%20version%20completa-%20ALAI%20mar%202012.pdf)
Mapa 4
Extracción de agua por sector de utilización en cada
región
(Ver
artículo original en PDF: http://alainet.org/images/La%20centralidad%20del%20agua%20en%20la%20disputa%20global%20por%20recursos%20estrat%C3%A9gicos%20-%20version%20completa-%20ALAI%20mar%202012.pdf)
Los grandes
acuíferos de América del Sur
El
sistema Acuífero Guaraní es uno de los mayores depósitos de agua dulce del
planeta. Está formado por una manta de rocas y arena en cuyas fisuras se
deposita el agua, con una antigüedad estimada de 245 millones de años. Este
acuífero transfronterizo ocupa una superficie total de 1,200.000 kilómetros
cuadrados, distribuidos en cuatro países del cono sur: Argentina (225,000 km²),
Brasil (840,000 km²), Paraguay (58,500 km²) y Uruguay (58,500 km²). Una de sus
características más importantes es la gran capacidad de renovación a partir de
las lluvias que se infiltran a través de los ríos, arroyos y lagos. Se estima
que su capacidad de recarga de agua es de aproximadamente 166 km³ al año, con
una reserva total de agua de 45,000 km³.18
Los
datos indican que América del Sur podría elevar su consumo anual de agua en
cinco veces (de 25 a y 150 km³) y aún así, estaría extrayendo apenas el agua
que se renueva anualmente, sin afectar la manta freática de este único sistema
acuífero. El volumen de reposición de este acuífero representa el volumen
extraído para consumo anual de Estados Unidos (150 km³) y casi la cuarta parte
del volumen total extraído en el mundo (del 600 a 800 km³). Además, por la
profundidad del sistema de aguas de este acuífero, el agua extraída a través de
perforaciones tiene una temperatura elevada, de 50°C a 65°C, lo que puede
permitir la producción de energía geotérmica.
El
acuífero Amazonas ocupa una superficie total de 3.950.000 km2, en la floresta
amazónica de Bolivia, Brasil Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Recientes
estudios indican que las reservas del acuífero Alter do Chão, que forma parte
del sistema acuífero Amazonas, localizado en los estados de Amazonas y Pará, en
Brasil, ascienden a 86 mil km³ de agua dulce, con lo cual se convertiría en la
mayor reserva del planeta, con casi el doble de volumen de reservas del
Acuífero Guaraní.
Estos
datos indican que casi todo el continente sudamericano descansa sobre un manto
freático de grandes reservas de agua subterráneas y una amplia red hidrográfica
que incluye la cuenca del Amazonas, que incluye el río de mayor longitud y
caudal del mundo. Estos sistemas hídricos, por la amplitud de la superficie que
ocupan y el volumen de sus reservas, constituyen un complejo ecosistema
regional.
El
control del agua en América el sur, representa el control de una de las
principales fuentes renovables de agua dulce del planeta, de un enorme
potencial de energía hidroeléctrica, el control de uno de los sistemas
ecológicos de mayor concentración de biodiversidad del mundo, a partir de la
floresta amazónica, los pisos ecológicos de la región andina, los grandes lagos
de la Patagonia y los lagos interandinos. Esto significa también, el control de
un campo de punta en la investigación científica, ligada al avance de la
biogenética.
Se
hace necesaria una estrategia sudamericana de gestión de los recursos hídricos,
con metas comunes de descontaminación y preservación de las cuencas
hidrográficas, las reservas subterráneas y el manto freático. Esto significa un
proceso de re-territorialización del agua a partir de las poblaciones locales y
los pueblos indígenas cuya vida está profundamente integrada a las áreas de
mayor concentración de reservas de estos recursos. La presión social de los
movimientos populares urbanos, rurales e indígenas por la democratización de la
gestión y el uso del agua están creando condiciones para una reapropiación
social de este recurso, desde una perspectiva de sustentabilidad del medio
ambiente.
Los
intereses en disputa son colosales. Estados Unidos necesita asegurar el
abastecimiento de agua dulce. Los datos muestran que el nivel de su consumo
está acabando con sus reservas de agua subterránea. Pretender obtener este
recurso de África es inviable, porque el continente africano, por la baja
capacidad de reposición de sus acuíferos, está avanzando en un proceso de
agotamiento de sus reservas, si continúa con el actual padrón de consumo. Asia
tampoco es una opción viable, porque el propio continente asiático tiene un
consumo elevado de agua y la situación crítica de la India y China ejerce una
presión muy grande sobre este recurso. Las reservas de agua de Australia están
en manos de las grandes transnacionales, y Europa tiene sus propios problemas
para resolver, además de la baja calidad del agua que posee.
En
este contexto, América del Sur representa la mejor opción para Estados Unidos.
Recordemos que uno de los seis ejes de estrategia científica de este país, para
la década 2007-2017, establece la necesidad de “elaborar un inventario de agua
dulce para garantizar el abastecimiento y la salud de la nación”. Otro de los
ejes de la misma estrategia está orientado a “desarrollar un programa nacional
de evaluación de peligros, riesgos y resistencias para garantizar la salud de
largo plazo y la riqueza de la nación”.19
El
continente se debe preparar para enfrentar estrategias multidimensionales de
apropiación y control del agua que posee y de los ecosistemas que de ella
dependen.
NOTAS
1
Socióloga, doctora en ciencia política, profesora del Departamento de Ciencia
Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) e investigadora
de la Cátedra y Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía
Global y Desarrollo Sustentable - REGGEN.
2 Véase: Of water and wars.
Interview with Dr. Ismail Serageldin, senior Vice President , World Bank. En: FRONTLINE,
Vol. 16, N°9, abril-mayo de 1999, disponible en:
http://www.hinduonnet.com/fline/fl1609/16090890.htm.
3
Porto Gonçalves llama la atención sobre el caso del barrio El Alto, en la Paz,
donde el precio del agua potable se incrementó en 600% desde que la empresa
francesa Lyonaise des Euax, a través del Consorcio Aguas de Illimani, asumiera
el control del agua.
4
Ver: Roberto Bissio. El derecho humano al agua, ALAI, 26 de julio de 2010.
Disponible en http://alainet.org/active/39769
5
Véase: Mabel Faria de Melo. “Água não é mercadoria”. En: ALAI, 3 de abril de
2009.
6
Véase: Roberto Bissio. El derecho humano al agua, 26 de Julio de 2010.
Disponible en http://alainet.org/active/39769
7
Ibíd.
8
Sobre este tema ver BRUCKMANN, Monica: Recursos naturales y la geopolítica de
la integración Sudamericana. Perúmundo: Lima, 2012. 158 p.
9
Estas últimas no son consideradas en el inventario de agua dulce disponible por
constituir masas de hielo “perpetuo”, a pesar de que los fenómenos de desorden
ambiental global están arrojando a los mares enormes volúmenes de agua
provenientes de los deshielos, con un gravísimo impacto ambiental.
10 Véase: UNESCO. Atlas of
transboundary aquifers: Global maps, regional cooperation and local
inventories, International Hydrological Programme. Editado por S.
Puri and A. Aureli, Paris, 2009, p. 15-17.
11
Teixeira, 2011.
12 Teixeira, 2011.
13 Transboundery Aquifers
Inventory, p. 33.
14 Atlas of Transboundary
Aquifers, p. 16
15
Véase: Teixeira, 2011.
16
Porto Gonçalves, 2004, p.18.
17 Véase: Atlas of
Transboundary Aquifers.
18 Véase: Atlas of
Transboundary Aquifers.
19
Sobre este tema ver BRUCKMANN, Monica: Recursos naturales y la geopolítica de
la integración Sudamericana, disponible en http://alainet.org/active/45772.
FUENTE: http://alainet.org/active/53385
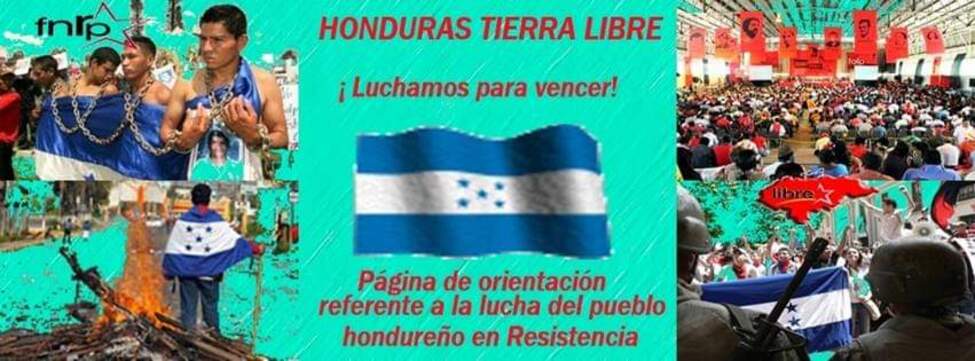

No hay comentarios :
Publicar un comentario