- Conclusiones preliminares de misión internacional de investigación
La
difícil situación de los defensores y las defensoras de los derechos
humanos en Honduras ha recibido una gran atención internacional en las
últimas semanas como consecuencia del asesinato de Berta Cáceres[1],
defensora que era beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El
crimen, sin embargo, es sólo la punta del iceberg en un contexto de
altísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en el país
centroamericano. Entre los ejemplos más recientes destacan el asesinato
del también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) Nelson García el 15 de marzo de 2016 o
los 40 incidentes de seguridad, desde julio de 2015 en contra de
integrantes de las asociaciones LGTBI Arcoíris y Asociación Jóvenes en
Movimiento (Somos CDC) (AJEM), incluyendo seis asesinatos, pero la lista
de ataques contra defensores y defensoras es mucho más extensa[2].
La
misión internacional del Observatorio, que se desarrolló entre el 11 y
el 15 de abril (véase “Contexto”), concluyó que, frente a este clima de
violencia y agresiones contra quienes defienden derechos humanos es
urgente que el Estado hondureño tome medidas integrales efectivas. En
abril de 2015, el Congreso Nacional hondureño aprobó la Ley de
Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia. Si bien, se trata de un paso
positivo que reconoce la vulnerabilidad de las personas defensoras y la
legitimidad de su trabajo, existen algunas preocupaciones sobre el texto
de la ley y también por la falta de aplicación hasta el momento y por
el retraso del reglamento que debe regular su implementación. El
Observatorio insta aque se priorice el debate sobre el reglamento de la
ley de protección a defensores, garantizando que haya suficiente tiempo
para que la sociedad civil pueda articularse y participar de forma
activa en su desarrollo.
Además
de la implementación de la ley, Honduras requiere una apuesta decidida
por implementar eficazmente las medidas cautelares de la CIDH y promover
un entorno favorable para quienes defienden derechos humanos,
incluyendo acciones para erradicar las declaraciones que estigmatizan la
actividad de los defensores y defensoras por parte de autoridades
públicas, tal y como ocurrió por ejemplo durante el Examen Periódico
Universal de Honduras ante Naciones Unidas por citar un ejemplo, así
como por parte de otros actores con fuerte influencia en la sociedad. De
igual manera, se recomienda poner fin a la creciente militarización de
la seguridad pública en el país tras la creación de la policía militar.
“La
militarización institucional y del territorio, la cual conlleva la
participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
ciudadana, no sólo es contraria a los estándares internacionales, sino
que la experiencia comparada en otros países de la región la ha
vinculado con mayor violencia y más ataques contra defensores y
defensoras. Por ello, en lugar de ahondar en la militarización, debería
fortalecerse la fuerza policial civil, dotándola de recursos suficientes
y garantizando un actuar respetuoso de los derechos humanos”, declaró
Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la Oficina en Bruselas de la
OMCT.
El
Observatorio ha recibido asimismo información sobre el uso indebido del
derecho penal, muchas veces con la complicidad e incluso la iniciativa
de actores privados, de modo que se genera intimidación contra los
defensores y las defensoras, incluyendo particularmente a quienes
defienden los derechos relacionados con la tierra y a comunicadores
sociales, al ligarles a procesos penales. Entre los tipos penales
empleados destacan algunos como “difamación”, “incitación a la
violencia”, “usurpación especial” por la toma de edificios públicos por
parte de estudiantes o incluso “sedición”.
“El
proceso de reforma del código penal que ha iniciado el congreso
hondureño representa una oportunidad histórica para acomodarlo a los
estándares internacionales y para corregir algunas definiciones que en
el actual código resultan excesivamente vagas e imprecisas y que, por lo
tanto, posibilitan la criminalización de actividades legítimas de
defensores y defensoras de derechos humanos”, declaró Helena Solà
Martín, Coordinadora del Programa de América Latina de la OMCT.
En
contraste con los numerosos procesos de criminalización de personas
defensoras, destaca la ineficacia de la fiscalía y el poder judicial
hondureños para dar respuesta a las agresiones en su contra de modo que
la impunidad es estructural por la falta de investigaciones serias y de
sanciones por las denuncias que son presentadas. En el caso de los
defensores y las defensoras LGBTI, uno de los grupos más vulnerables en
el contexto hondureño, se requeriría la existencia en la fiscalía de una
unidad específica y suficientemente dotada de recursos para poder dar
una respuesta eficaz a los cada vez más frecuentes ataques en contra de
miembros de la comunidad LGBTI. Además, el Observatorio ha recibido
numerosos testimonios que señalan patrones preocupantes para impedir o
disuadir la interposición de denuncias por parte de defensores,
incluyendo ataques contra la vida y amenazas de represalias.
El
Observatorio asimismo ha recibido informaciones coincidentes de
miembros de las comunidades de Zacate Grande y San Francisco de
Locomapa, entre otros, que constatan que las concesiones del territorio y
los recursos naturales, sin el consentimiento libre, previo e informado
de las comunidades, están íntimamente relacionadas con los altos
índices de agresión y criminalización en contra de quienes defienden los
derechos relacionados con la tierra.
“En
marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución,
promovida por Honduras entre otros Estados, encaminada a mejorar la
protección de las y los defensores de los derechos económicos, sociales y
culturales. En el contexto actual, y para reafirmar su compromiso de
hacer frente a las causas estructurales de los ataques contra defensores
y defensoras de los derechos relacionados con la tierra, la efectiva
implementación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la
Organización Internacional del Trabajo debería ser una prioridad”,
declaró Anabella Sibrián, Representante en Centroamérica de la
Plataforma Internacional contra la Impunidad.
Contexto:
El
Observatorio realizó una misión de investigación en Honduras entre el
11 y el 15 de abril de 2016, destinada a analizar la situación de los
defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano,
con un especial énfasis en las personas defensoras de los derechos
relacionados con la tierra y las personas defensoras de la comunidad
LGBTI.
La
misión del Observatorio mantuvo entrevistas con autoridades de
distintas instituciones públicas a las que agradece por su colaboración:
la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de Derechos
Humanos. La misión también se reunió con la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y con las
Embajadas de la Unión Europea y del Reino de España. Asimismo, la misión
también escuchó testimonios de defensores y defensoras de derechos
humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil a través
de diversas reuniones en San Pedro Sula, Tegucigalpa, la península de
Zacate Grande y el departamento de Santa Bárbara.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/honduras-los-defensores-y-defensoras-entre-la-espada-y-la
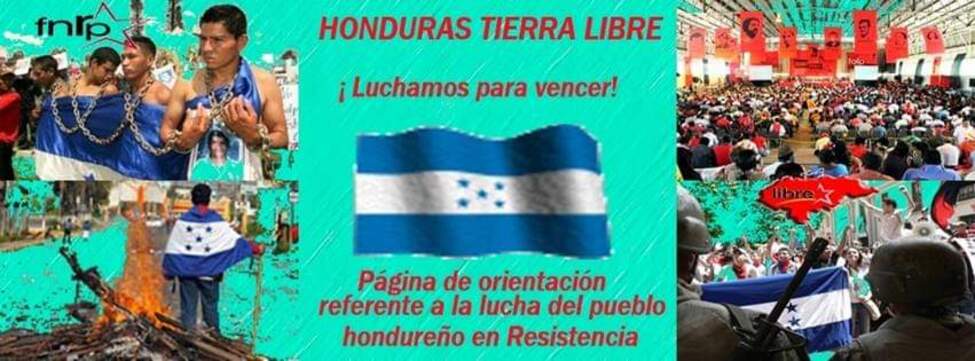
No hay comentarios :
Publicar un comentario