AMICUS
CURIAE
Honorables
Magistrados(as) de la Sala Constitucional:
Daniel
Urrutia Laubreaux, en representación de la RED IBEROAMERICANA DE JUECES Y LA
LINEA DERECHO SOCIEDAD Y ESTUDIOS INTERNACIONALES, CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO–JURÍDICAS.
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. BOGOTÁ, COLOMBIA, respetuosamente hago llegar a
ustedes honorables Magistrados(as) el presente escrito en calidad de AMICUS
CURIAE en el recurso de inconstitucionalidad presentado en fecha 18 de octubre
de dos mil once, por Oscar Humberto Cruz y otros, en representación de la
ASOCIACION DE JURISTAS POR EL ESTADO DERECHO, contra el decreto 04-2011 que
crea las Regiones Especiales de
Desarrollo, mejor conocidas como “Ciudades Modelo”. Recurso registrado en la Secretaría
de este Honorable Tribunal bajo el No. XXXX
La RED IBEROAMERICANA DE
JUECES, integrada actualmente por magistradas y magistrados de países de la
región, tales como Haití, Nicaragua, El Salvador, Perú, Argentina, Brasil,
Bolivia, España, México, Guatemala, Honduras, Paraguay, Uruguay y Chile, surgió
al alero del II Foro Mundial de Jueces y del Foro Social Mundial, efectuado en
la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en el mes de Enero del año 2003, y en
síntesis, se encuentra destinada a promover los derechos humanos en su
vertiente de garantías judiciales, a su vez la LINEA
DERECHO SOCIEDAD Y ESTUDIOS INTERNACIONALES,
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO –JURÍDICAS. UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA.BOGOTÁ COLOMBIA, se ha involucrado desde el activismo
académico en la generación de otros modelos educativos, participando en la
potenciación de universidades interculturales, organizando seminarios
internacionales con temas como la Descolonización de los Sistemas Jurídicos, la
Decolonialidad del Estado Nación y del Constitucionalismo en América Latina;
así como diversos conversatorios sobre Cooperación Internacional en el marco
universitario, sistemas becarios, entre otros. Fomenta la articulación de la
actividad investigativa en temas como la minería y modelos extractivos de
recursos naturales en Colombia; la panamazonía; la mujer en el marco del
conflicto armado; los movimientos campesinos; las economías fundacionales y los
estudios internacionalesConcientes de que los derechos fundamentales no
tienen fronteras; y convencidos de que la creación de las “ciudades modelos” violentan
varios de estos derechos, por este medio elevamos a la consideración de los
Honorables Magistrados(as) nuestras observaciones sobre este tema de la
siguiente manera:
CONCEPTO SOBRE GARANTÍA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Cuando
prevalecen los intereses particulares por encima de los colectivos, se ven
afectados derechos fundamentales de los asociados al estado, la constitución nacional y los tratados
internacionales que en materia de derechos humanos; son en origen progresistas esto quiere decir se
fundamentan en el respeto a la humanidad
y buscan abordar las cosas esenciales de la existencia humana, sin las cuales se sufre una gran afectación; la vida, la
libertad, lo que se conoce como derechos
fundamentales en la jurisdicción internacional.
Los
estados están en la obligación de garantizar estos derechos a sus asociados y de permitir las garantías de
no vulnerabilidad de los mismos ya sean por actores nacionales o
internacionales.
Es
por este motivo y en relación a la declaración de inconstitucionalidad del
decreto 283 – 2010, ratificado por el N° 4 – 2011, que modificaron la constitución, cabe decir lo
siguiente:
La
carta política (constitución nacional) es el resultado de la expresión de la
soberanía que alberga necesaria y
únicamente en el pueblo, de allí la
expresión “pueblo como constituyente primario”.
La simple suposición de que una ley nacional afecte la soberanía e
irradie vicios a esta expresión del pueblo que es la constitución política parece de antemano burda a los ojos del
jurista; ahora bien es necesario admitir que existen casos en los que esa
afectación es mas difícil de evidenciar, pues,
si bien el legislador esta sometido a la carta suprema, en su accionar
puede expedir normas atentatorias, en otras ocasiones lo que sucede es que
puede existir un choque de principios,
en algunos tratadistas de derecho tratado como choque de derechos, este se resuelve
mediante la aplicación de la técnica de la ponderación[1]
y es e de resaltar que su aplicación
solo se da para casos difíciles en derecho.
Sin
embargo en el caso particular se
acontece una clara violación a la constitución de la republica de Honduras, que
en su constitución nacional art. 304 expresa: “En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de
excepción”, esta expresión del
constituyente contrasta claramente con la norma demanda ya que esta dice : “ la
Regiones Especiales de Desarrollo tienen personalidad jurídica, deben contar con su propio sistema de
administración publica, emitir su propia
normativa legal …, deben contar con su propio fuero jurisdiccional …”.
La
anterior discrepancia solo tiene la viabilidad de la exclusión de la norma atentatoria, aquella que no solo
modifica los artículos constitucionales
reformados, si no que irradia negativamente
el texto en general de la carta, al afectar derechos fundamentales, lo
mismo sucede con el art. 329: “al estado de Honduras
corresponde la promoción del desarrollo económico y social”.
Ahora
bien para el análisis en particular de
la inconstitucionalidad de las normas
anteriormente referidas abordaremos el tema de la siguiente manera:
En
la primera parte se abordará el tema desde la perspectiva de los
DESC (derechos económicos, sociales y culturales), resaltando la importancia de la legislación
internacional y nacional que al respecto se pronuncia, en la segunda parte se abordan los principios
de: igualdad, soberanía nacional, en general marco constitucional, para
finalizar con un análisis a la consulta
previa utilizándola como analogía con lo
sucedido en Honduras con ocasión de los decretos 283 – 2010 y 4 – 2011, y el
impacto de las “ciudades modelo”.
Derechos económicos
sociales y culturales en la encrucijada.
El
debate derecho – economía está presente en el caso que se estudia. Pues no se
puede desconocer que si bien el estado esta en la obligación de garantizar la
propiedad privada, es aun mas importante para los intereses nacionales
garantizar el goce efectivo de los derechos a sus asociados en este caso los
hondureños. Normalmente las modificaciones legislativas de los Estados en
tiempos de mundialización mercantil o también conocida como globalización, pueden amparar o desconocer,
según el caso algunos de los derechos que han sido reconocidos en años de
historia. Lo usual es que de acuerdo a la filiación política del gobierno de
turno se realicen reformas que
modifiquen estas circunstancias de derecho, pero no se puede pensar en atentar
de ninguna manera contra la constitución nacional, pues es la hoja de ruta de
la nación donde se expresa la voluntad del pueblo, pensar que las
multinacionales son las redentoras de la pobreza y, que en ese sentido, son las
llamadas a perpetuar la imagen de desarrollo, es realizar un análisis muy
somero de la s información , pues
cada caso en particular obedece a unas
condiciones especificas. Es por ello que deben ser estudiados con cuidado cada
uno de los casos para no caer en arbitrariedades.
Es
preocupante la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de
los hondureños cuando manifiestamente se le otorga el poder a las Regiones
Especiales de Desarrollo para darse su propia legislación, a sabiendas de su interés
mercantil, y colocando el desarrollo de
estas regiones como excusa, pues si bien el desarrollo regional es una
finalidad que debe promover el estado, este no debe ser por encima de los
habitantes y los derechos a los que son
acreedores.
El
derecho
a la igualdad se da en relación a
las condiciones de vida de los hondureños, permitir establecer
relaciones laborales sin la supervisión y el sometimiento a la
Constitución y ley
hondureña, es sin duda un acto atentatorio a los intereses que en la
constituyente
expresaban la voz del pueblo (constituyente primario), podrían
modificarse entonces, favoreciendo o desmejorando las
condiciones laborales a los trabajadores, que en ultimas generaría una
modificación a las condiciones
de vida de los hondureños habitantes de las
regiones especiales de desarrollo. No se trata de entregar el territorio
del país para que se inserten en él las empresas y a eso denominarlo
“inversión”, sin atender antes los perjuicios que podrían generarse
contra
quienes ostentan el verdadero poder: los ciudadanos y las ciudadanas.
Los
derechos sociales no son una simple eufonía de la cual el Estado puede jactarse
cuando le convenga. Constituyen, al contrario, un amplio catálogo que debe
asegurarse por el legislador, el ejecutivo y los jueces. Sin embargo, como ha
sucedido en varios Estados de Latinoamérica, en ocasiones las dos primeras
instancias fallan por distintas razones, economicistas las más de las veces, y
en ese momento es el juez quien debe evitar la vulneración, o en su defecto, la
puesta en riesgo como en el presente caso.
De
este modo, el decreto 283 – 2010, ratificado por el N° 4 – 2011, constituye un
inminente peligro para los intereses jurídicos de los trabajadores porque la
importancia de la RED no será otra que mercantil, por lo tanto la normatividad
que la misma se dé, estará en función de ello. Lo que hará que en el momento en
el que el reconocimiento de derechos sociales sea contradictorio con el
desarrollo económico, se prefiera este último y no los primeros, siendo ésta
una regla de la experiencia y no una mera hipótesis.
Ahora
bien, se ha mencionado por parte de algunos tribunales constitucionales[2]
que los derechos sociales deben ser protegidos progresivamente y con ello no
existe problema alguno. Lo importante es que en la medida en que el Estado va
reconociendo derechos, cualquier ley o decreto que se muestre regresiva con lo
ya reconocido sería en principio inconstitucional, en el caso en que esos
derechos se encuentren expresamente en la constitución, o se puedan vincular a
través de un principio.
Es
necesario entonces contestar la siguiente interrogante: ¿Hasta qué punto se
puede aceptar como constitucional un decreto que se muestra regresivo con los
DESC?, pensaríamos que aunque no se haya desarrollado aún la normatividad de la
que hablamos, es un riesgo que no debe soportar la población, porque a ella no
debe endilgársele la responsabilidad por las políticas públicas de corte
económico.
Por
esta sola situación debería ser declarado inconstitucional, sin embargo,
existen otras implicaciones que trae el hecho de permitir una autonomía de ese
nivel, y que irradien de vicios a otros artículos de la constitución nacional.
Por
ejemplo en el orden jurisdiccional, es particularmente grave que se le permita
autonomía a las RED respecto de la justicia nacional, porque precisamente uno
de los elementos constituyentes de la justicia es que debe ser independiente
para analizar cada una de las características del caso concreto en el momento
de tomar decisiones, a esto lo llamamos: prohibición de delegación
jurisdiccional, pues esta acción recae solo en el estado, ya que hace parte de
la organización socio- política y es un componente que conforma la soberanía
nacional, lo que está en peligro en
la
medida en la que esos órganos judiciales que se crearían estarían imbuidos de
una razón iluminadora mercantil y no de
bienestar general, aunque formalmente se diga otra cosa.
Tal
falta de independencia sería una denegación de justicia en el sentido más
simple del término, lo que afectaría varios derechos al tiempo:
1. Debido
proceso, porque ya existen unas reglas de procedimiento en el orden nacional
que deben mantenerse para no permear a la justicia con otros intereses.
2. Juez
natural, porque se cambiarían las reglas de los ciudadanos que viven dentro del
territorio de las RED. Cambio que sería arbitrario en todo caso, dado el
proceso que se siguió con la adopción de los decretos.
3. Acceso
a la administración de justicia, porque se limita el mismo, ejemplo de ello
está el hacer obligatorio el arbitraje.
Es
complicado igualmente, que las RED, tengan la potestad de crear su propio
sistema procesal penitenciario porque éste es uno de los temas más delicados.
Está en juego la libertad y dignidad de las personas que hacen parte de su
territorio, lo que significa entregarles el poder sobre dos de los aspectos más
importantes del constitucionalismo moderno.
Igualdad
Respecto
a la diferencia de trato por parte de las autoridades que recibirán los
habitantes que se encuentren fuera o dentro de los mencionados territorios, es
importante citar a la Corte Interamericana al respecto, cuando menciona que:
“ (…) La noción de igualdad se desprende
directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de
la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda
situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a
tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior lo
trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos
que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de
inferioridad”[3]
En
este caso no se trata de situar a un grupo en un nivel privilegiado y a otro en
un escaño inferior, al contrario, no es posible determinar quién será el
ciudadano más afectado por esta decisión, si el que se encuentra en la RED, o,
el que está fuera de ella. Sin embargo, lo que sí queda claro es que las
circunstancias cambian para cada uno de ellos, dado que tendrán que someterse a
normas distintas, jueces distintos y administraciones distintas e
independientes del poder central.
Eso
lleva a plantearnos un segundo problema y es la razonabilidad que encuentra el
gobierno hondureño en la suscripción de estos decretos. Al respecto la misma
Corte ha señalado que:
“(…) No habrá, pues, discriminación si una
distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce
a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las
cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda
diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa
distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que
expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre estas
diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la
justicia o la razón”[4].
Lo
razonable es lo que cualquier hombre de inteligencia media aceptaría, pensando
de acuerdo a la trasmutación cultural que vive el mundo. Por ello es preciso
plantear la siguiente pregunta a la luz de la época actual:
¿Crear
Regiones Especiales de Desarrollo con las características de autonomía ya
anotadas respecto al poder central, es acorde a la justicia, la razón y la
naturaleza de las cosas?
La
respuesta sería subjetiva y correspondería
a posiciones políticas. Sin embargo es solo a través del filtro constitucional que se determina la
viabilidad o no de las normas de referencia. Para ello:
Democracia y
constitución
Analizar
un tema problemático como el que se plantea en la demanda de
inconstitucionalidad contra los decretos N° 283 – 2010 y N° 4 – 2011 en
Honduras, exige la ubicación del problema en el marco de una constitución
proferida bajo la figura de un Estado de Derecho consagrado como soberano y
democrático.
Al
concebirse como un Estado de Derecho no se puede desconocer lo dicho por
algunos tribunales internacionales que observan esta figura como un referente
para delimitar el poder que tienen los agentes del Estado en el momento de
accionar gracias al reconocimiento de la soberanía como parte inescindible del
pueblo. Así se ha entendido a lo largo de los textos constitucionales
latinoamericanos, que se han proferido bajo la guardia de la democracia.
A
partir de esta figura se busca la obtención de un mínimo de garantías, tanto
materiales como procedimentales, que parten de la participación política de las
mayorías en actos que permitan la realización de los intereses pretendidos de las partes que enajenan su
poder primario a uno
secundario,
no significando esto que se delegue la soberanía porque esta le pertenece al
poder primario siendo inalienable e insustituible.
En
el marco de la formación y evolución de los Estados de Derecho como del
principio de la democracia, no puede desconocerse la notable internacionalización
e interconexión estatales que se forman paulatinamente y que trascienden a una
esfera en la cual las situaciones particulares de un Estado repercuten de
manera directa en el plano internacional. Esta situación se puede observar de
manera concreta en la búsqueda de justicia que se pretende al crear una serie
de instancias internacionales que tienen como tarea fundamental ser parte
integral en el juzgamiento de problemáticas que siendo de orden nacional
trascienden al plano internacional para convertir situaciones particulares en
fines y reglas comunes.
En
el caso que nos compete se puede observar una notable relación entre dos
conceptos que han sido tratados de manera especial en la jurisprudencia
internacional y en la nacional de los diferentes países que integran el sistema
interamericano de protección de derechos humanos, por una parte encontramos el
territorio y por otro lado la supremacía constitucional.
En
cuanto al territorio se ha consagrado en los órdenes constitucionales la
importancia del mismo, no sólo como una porción de tierra, sino como un
complejo de relaciones sociales, económica y política que se tejen en dichas
porciones.
Algunos
aportes del derecho comparado nos podrían expresar que, así como en el
ordenamiento jurídico colombiano se creó la
jurisdicción especial indígena[5]
y en la constitución argentina se ha protegido el territorio creando
normas “que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones
locales”.[6]
En la constitución chilena también encontramos que “Los órganos
del Estado promoverán la regionalización del país y el desarrollo equitativo y
solidario de las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”[7]. Por último encontramos
que en la constitución mexicana se establece la conservación de los recursos
naturales del territorio para garantía del interés público[8].
De esta forma se puede establecer por medio de este paralelo
normativo la preocupación de cada país por el desarrollo y mantenimiento del territorio,
conservando y protegiendo los derechos de los nacionales y pretendiendo que los
grupos sociales que conforman los diferentes territorios se desarrollen de
acuerdo a la dinámica característica de los mismos.
Estos al ser derechos fundamentales constituyen la obligación del
estado por su protección y la prevalencia sobre otros aspectos de trascendencia
nacional.
Aún a pesar de que el fenómeno de la globalización atraviese
trasversalmente el desarrollo de los pueblos esto no es excusa, y acá nos referimos
directamente al segundo concepto que habíamos enunciado anteriormente el de la
“supremacía constitucional”, para que
los Estados desconozcan los principios fijados en materia territorial, pues si
bien es cierto el pretendido desarrollo y estabilidad de los pueblos es una
directriz de los diferentes ordenamientos jurídicos esta misma no puede ser
usada para rebozar lo consagrado constitucionalmente y emanado directamente de
la soberanía de los pueblos.
La posición que se ha venido trabajando en respuesta a situaciones
que analógicamente guardan parecido con el caso objeto de estudio es la de
remitirse al principio democrático de la autonomía de los pueblos así como de
la posibilidad que tiene éste de hacer parte de la creación y formación de su
propio “destino”.
Otro ejemplo es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Saramaka contra el Estado de Surinam (28 de noviembre de 2007),
estableció un nuevo parámetro para proteger los derechos territoriales y el
acceso a los recursos naturales, este parámetro que en este caso estaba
encaminado al reconocimiento y la participación de los pueblos indígenas y
tribales, se basa en tres directrices a saber: la participación consagrada
constitucionalmente, la consulta previa y el consentimiento libre, informado y
previo respecto a planes de inversión y desarrollo, así como de concesiones
para actividades de exploración y explotación de recursos naturales que ocupan
los pueblos o que usan de alguna manera para su desarrollo individual y humano.
Como resultado de esta sentencia la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
integró la declaración sobre los Pueblos Indígenas de 2007 con el convenio 169
de la OIT.
La CIDH ha entendido por consulta previa aquel mecanismo que el
Estado está obligado a implementar antes de tomar una decisión sobre una medida
administrativa o legislativa que pueda afectar a los habitantes de un
territorio. Sin embargo, en el ejercicio, la activación de este mecanismo se
hace cuando es el Estado quien, actuando de buena fe, toma una decisión frente
a una situación particular en beneficio de sus asociados.
Por otra parte se encuentra el derecho de consentimiento que
complementa el derecho a la consulta previa, sin embargo, se considera que es
por medio del consentimiento del grupo que es impactado que en verdad queda en firme una decisión,
este consentimiento debe quedar en firme y ser real antes de que el Estado tome
alguna decisión, el consentimiento cobra mayor valor cuando lo que está en
juego es la afectación al patrimonio natural y cultural de un grupo social.
Por último, jurisprudencialmente se consagró el derecho a la
participación, que materializa tanto la consulta previa como el consentimiento.
Por medio de la participación, los grupos impactados pueden ser parte activa en
la adopción de decisiones políticas sobre proyectos y programas de desarrollo.
De igual manera ha ordenado la CIDH, que desde las primeras etapas
en las cuales se planea un megaproyecto de desarrollo o inversión con capital
extranjero o nacional, se debe ejecutar la consulta previa así como la toma de
consentimiento y la efectiva participación de los pueblos que se ven afectados,
este proceso debe estar basado en información verídica y promover la participación
atendiendo a los usos y costumbres de los pueblos.
Pero quizá los más importante que se consagra a nivel
jurisprudencial es el “derecho a existir”, pues entiende la Corte que en el
momento en que se está frente a una situación de alto impacto, tal como es el
caso de los megaproyectos de inversión los cuales pueden afectar el desarrollo
de los pueblos que habitan en un
territorio determinado, el Estado no solo debe hacer una consulta previa sino
que se hace exigible el consentimiento previo, libre e informado de dichos
pueblos. Si dicho consentimiento no existiese entonces el Estado no podría
pasar por encima de la voluntad de los pueblos toda vez que el derecho a la
oposición de un proyecto que pone en riesgo la existencia misma, es un derecho
innegable.
Ahora
bien, los Estados latinoamericanos se encuentran vinculados a las decisiones de
la CIDH. En el caso de Honduras precisa la constitución política en su artículo
15 que “Honduras hace suyos los
principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad
humana, al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la no
intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. Honduras
proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias
arbitrales y judiciales de carácter internacional”, de acuerdo a esto las
sentencias proferidas deben ser interpretadas y cumplidas so pena de incurrir
en violación a los derechos humanos.
Es
así que es importante que la Corte Suprema hondureña reconozca que estos casos
fallados[9]
en la Corte Interamericana pueden ser aplicados por analogía para señalar la
falla en la que se incurrió al no hacer partícipe al constituyente primario en una
decisión que involucraba su propio territorio.
Firma
por la Red Iberoamericana de Jueces y por poder por la Línea Derecho y
Sociedad, Daniel Urrutia Laubreaux, coordinador REDIJ.
RED
IBEROAMERICANA DE JUECES
LINEA
DERECHO SOCIEDAD Y ESTUDIOS INTERNACIONALES,
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO –JURÍDICAS.
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. BOGOTÁ,
COLOMBIA.
[1] Robert Alexis. Theorie der Grundrechte (1985). "Teoría de los
derechos fundamentales" (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,(
1993).
[2] Ver jurisprudencia de la
corte constitucional Colombiana.
[3] Opinión Consultiva 4/84 párrafo 55.
[4] Ibídem.
[5] Constitución Policía Colombiana, Capitulo V. Art. 246
[6] Constitución de la Nación Argentina, Capitulo II, Art. 35
[7] Constitución Chilena, Capitulo I, Art.3
[8] Constitución Política de los Estados Mexicanos, Capitulo I, Art 27
[9] Caso del pueblo
Saramaka versus Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007; Caso pueblo
indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador. Sentencia del 27 de junio de 2012.
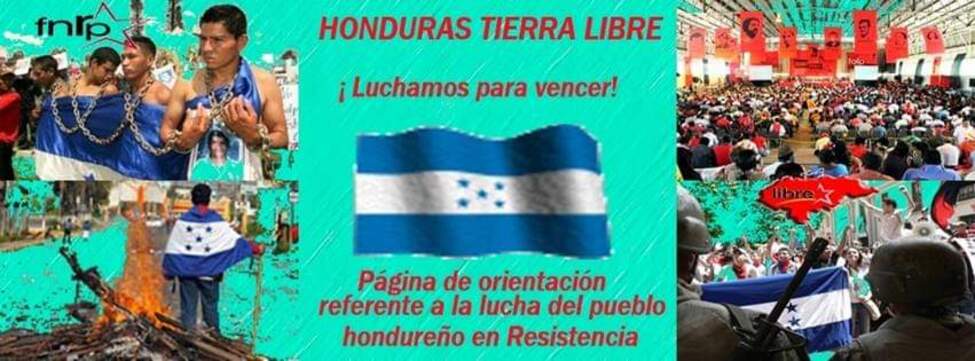

No hay comentarios :
Publicar un comentario