Diciembre 28,2017 / Criterio.hn
Jorge G. Castañeda/Proyect Syndicate
Una vez
más, se ha producido una grave violación de la democracia representativa
en América Latina. A pesar de todas las herramientas jurídicas
regionales que se han creado en los últimos años, una elección injusta y
escasamente libre probablemente fue robada, o en el mejor de los casos,
mancillada hasta el punto de que el resultado no puede considerarse
confiable.
CIUDAD DE
MÉXICO – En Honduras, las elecciones robadas, seguidas de acusaciones
de fraude, manifestaciones callejeras y represión militar, siguen como
siempre. Así que no fue exactamente impactante cuando las elecciones
presidenciales de finales de noviembre, marcadas por numerosas
irregularidades en el conteo de votos, llevaron a las tres. Pero es
probable que las consecuencias repercutan en toda América Latina. Los
principales pensadores y formuladores de políticas del mundo examinan lo
que se desmoronó en el último año y anticipan lo que definirá el
próximo año.
Décadas
de intervención extranjera en Honduras han causado la actual situación
del país. Desde 1903 hasta 1925, Honduras enfrentó continuas incursiones
de las tropas de los Estados Unidos. En la década de 1980, durante el
violento esfuerzo respaldado por Estados Unidos para lograr un cambio de
régimen en la vecina Nicaragua, Honduras se convirtió en lo que algunos
en el ejército llamaron en broma “el único portaaviones terrestre del
mundo”.
Hoy
funciona como un importante punto de tránsito para las drogas enviadas
desde América del Sur a los Estados Unidos. Pero, en los últimos años,
las potencias extranjeras han realizado esfuerzos para desempeñar un
papel más constructivo. En particular, el presidente anterior de Estados
Unidos, Barack Obama, se comprometió con los Estados Unidos a dejar de
lado décadas de recriminación mutua con sus vecinos latinoamericanos, y
facilitó el desarrollo de un sistema interamericano de defensa colectiva
de la democracia y los derechos humanos.
La joya
de la corona de este esfuerzo fue la normalización de las relaciones con
Cuba en 2016. Con eso, no parecía haber ninguna razón para que todos
los países del hemisferio no aceptaran utilizar las herramientas creadas
desde 1948 para defender la democracia y los derechos humanos en la
región, independientemente de consideraciones geopolíticas a corto
plazo. Las principales herramientas jurídicas regionales son el Pacto de
Bogotá de 1948, que creó la Organización de los Estados Americanos
(OEA); el Pacto de San José de 1969 o la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que dio origen a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la
Carta Democrática Interamericana 2001. También existe la práctica
relativamente antigua de la OEA de enviar Misiones de Observadores
Electorales, generalmente dirigidas por ex presidentes o ministros de
relaciones exteriores, para observar la votación en varios países. Si
bien no todos los países son parte de todos estos instrumentos, han
sido, colectivamente a lo largo del tiempo, instrumentos útiles, aunque
imperfectos, para defender sus respectivas causas. Sin embargo, la
situación actual en Honduras equivale a una segunda prueba crítica del
sistema que comprenden, el primero es el semi-golpe que derrocó al
entonces presidente Manuel Zelaya en 2009.
Lo que
sucede ahora puede legitimar los mecanismos que se han creado o
debilitarlos severamente. 28 de diciembre de 2017, YANIS VAROUFAKIS,
revisa cómo las escuelas de pensamiento económico competidoras podrían
dar cuenta de los regalos navideños. Las elecciones de noviembre fueron
supervisadas por una misión de la OEA, así como por una de la Unión
Europea.
Cuando, al día siguiente de la votación, con las papeletas de
solo el 57% de los centros de votación registradas y el candidato de la
oposición, Salvador Nasralla, liderando en más del 5%, el conteo cesó
repentinamente, tanto las misiones como la oposición exigieron un voto
parcial o recuento total. Pero no han mostrado mucha determinación desde
entonces.
Durante
las dos semanas posteriores a la votación, las autoridades electorales
hondureñas insistieron en que el titular, Juan Orlando Hernández, ganara
un 1.5%, debido a una oleada de votos (estadísticamente improbable)
para él en las áreas rurales. Como para apaciguar las quejas, las
autoridades llevaron a cabo un recuento parcial de menos de un tercio de
los votos, alterando el resultado final, pero no lo suficiente como
para anular la victoria de Hernández. El 15 de diciembre, hicieron
oficial la victoria de Hernández.
La misión
de la UE denunció los engaños electorales del gobierno de Hernández,
pero también afirmó que los recuentos y las comparaciones de las hojas
de conteo con datos computarizados no mostraron cambios significativos
en los resultados. No endosó ni rechazó el resultado oficial.
Por
el contrario, la misión de la OEA decidió que no podía concluir cuál de
los dos candidatos principales ganó. Pero Hernández rechazó la propuesta
del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de una nueva elección,
declarando que los hondureños tendrían que esperar cuatro años para otra
votación. Otros países latinoamericanos, incluidos Costa Rica,
Guatemala y México, no retrocedieron y rápidamente reconocieron la
victoria de Hernández, al igual que los EE. UU.
Mientras
tanto, Nasralla, que sigue insistiendo en que ganó, se ha negado a
conceder. Y las protestas callejeras, y la respuesta de la policía y los
militares a ellas, han seguido sacudiendo la capital y otras ciudades
importantes.
No hay
verdaderos ganadores en medio de esta confusión y confrontación, aunque,
por supuesto, algunos lo están haciendo mejor que otros. Hernández
logró su objetivo de convertirse en el primer presidente de Honduras en
décadas en ser reelegido, aunque se dará cuenta de que su mandato está
permanentemente empañado por el informe de la misión de la OEA sobre
manipulación de votos.
Además,
Estados Unidos seguramente se alegra de que el presidente hondureño esté
cerca del jefe de gabinete del presidente Donald Trump, John Kelly, y
un incondicional partidario de la guerra contra las drogas de Kelly en
Centroamérica. Nasralla, por el contrario, está estrechamente alineada
con Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela (los llamados
países del ALBA).
Pero
quizás el mayor ganador sea el gobierno populista radical de Venezuela,
que ahora puede pasar los próximos cuatro años cuestionando la elección
de Hernández y apoyando a sus adversarios. Se beneficia aún más del
hecho de que Almagro, quien ha desempeñado un papel destacado en la
promoción de la defensa de la democracia y los derechos humanos en
Venezuela, ahora ha sido desacreditado, socavando todo el proceso de
monitoreo electoral de la OEA. Con la probabilidad de que se cuestione
la legitimidad de las elecciones del próximo año en Venezuela, esa no es
una pequeña ventaja para el presidente Nicolás Maduro.
Una vez
más, se ha producido una grave violación de la democracia representativa
en América Latina, a pesar de todas las herramientas que se han creado
en los últimos años. Una elección injusta y escasamente libre
probablemente fue robada, o en el mejor de los casos, mancillada hasta
el punto de que el resultado no puede considerarse confiable. Honduras
puede ser un país pequeño y pobre, pero es probable que los efectos de
este fracaso sean de gran alcance.
https://criterio.hn/2017/12/28/las-repercusiones-regionales-la-desafortunada-eleccion-honduras/
*****************************
Editorial de La Nación de Costa Rica, “Hecho consumado en Honduras”
Al
proclamar la reelección de su presidente, el país ha entrado en una
peligrosa situación y es probable que el mandato de Hernández se
consolide, pero en medio de gran inestabilidad.
El
domingo 17 de diciembre, el mismo día en que el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se declaró
imposibilitado de “dar certeza” sobre el resultado electoral en Honduras
y llamó a nuevas votaciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
proclamó oficialmente la reelección del presidente Juan Orlando
Hernández en los comicios del 26 de noviembre. De este modo, se consumó
un hecho sumamente grave para la democracia, la legitimidad política, la
cohesión social y la estabilidad en ese país, con implicaciones que
trascienden su territorio; entre otras cosas, vulneran la
institucionalidad y la dinámica –de por sí muy compleja– de las
relaciones centroamericanas.
Como es
de sobra conocido, y comentamos en un reciente editorial, el proceso
electoral hondureño ha estado marcado por dos graves situaciones. La
primera, de origen, fue la eliminación, mediante decisiones judiciales
tomadas por magistrados afines a Hernández, de la cláusula
constitucional que impedía la reelección, la cual, al ser definida como
una “norma pétrea”, era legalmente imposible variarla. Fue bajo esta
sombra que se celebraron los comicios. Se generó entonces el segundo
problema, detonante de la crisis actual: luego de que, con el 57 % de
las mesas escrutadas, el principal candidato opositor Salvador Nasralla
mostrara, la noche del 26, una sólida ventaja, se suspendió el conteo
por varias horas. Luego continuó en medio de serias dudas y
cuestionamientos, hasta que el TSE divulgó datos provisionales que daban
una ligera ventaja al presidente.
Las
misiones observadoras de la OEA y de la Unión Europea (UE) formularon
documentadas críticas sobre este manejo, y recomendaron un reconteo de
las 4.753 mesas que volcaron la tendencia inicial. El TSE dijo aceptar,
pero la forma como procedió al presunto recuento no despejó las dudas,
como dio a conocer un segundo informe de la OEA, emitido el 17 de este
mes, del que se hizo eco el secretario Almagro. Según la declaratoria
del Tribunal, Hernández ganó con un 42,95 % de los votos, y su Partido
Nacional logró mayoría en el Congreso y las alcaldías; a Nasralla, de la
Alianza de Oposición contra la Dictadura, le otorgó el 41,24 %.
Con tan
endebles bases constitucionales para la reelección, unos comicios
altamente cuestionados y una oposición endurecida que se niega a aceptar
los resultados oficiales, un mínimo de sensatez y respeto a la pureza
del sufragio debió conducir a buscar una salida pactada antes de
proclamar al triunfador. Que el TSE, donde la influencia presidencial es
fuerte, optara por lo contrario es inquietante y augura un comprometido
futuro para Honduras, donde la violencia callejera ha reaparecido. Por
desgracia, Estados Unidos ha avalado la decisión del Tribunal, y al
menos los mandatarios de Guatemala y Colombia han felicitado a su
colega.
Además, es posible que muchos países se plieguen a la tendencia,
ante el hecho indiscutible de que, aunque su mandato carezca de
legitimidad, Hernández sigue en el poder.
Para
Costa Rica, la situación es particularmente delicada. No podemos dar por
buenos resultados cuestionados por la máxima organización hemisférica,
pero tampoco podemos asumir un liderazgo en rechazarlos, porque es muy
probable que esto nos enfrente al resto de los países centroamericanos
y, además, carezca de suficiente eco hemisférico. Ante esta disyuntiva,
no existe una opción ideal. Lo mejor será mantener una extrema
prudencia, apoyar los esfuerzos de la OEA encaminados a una salida
razonable, consultar permanentemente con nuestros aliados en la UE,
abstenernos de un reconocimiento explícito antes de algún desenlace
satisfactorio, pero, a la vez, interactuar, inevitablemente, con la
cabeza del Ejecutivo hondureño.
Si a lo
ocurrido en Honduras sumamos el creciente cerco antidemocrático de
Daniel Ortega en Nicaragua, la debilidad del presidente Jimmy Morales en
Guatemala, la polarización creciente en El Salvador y los graves retos
económicos, sociales y de seguridad que afligen a todos esos vecinos,
particularmente el llamado Triángulo Norte, la conclusión es tan clara
como inquietante: un entorno de inestabilidad regional que difícilmente
tenderá a reducirse. Hay que tomarlo muy en cuenta al definir nuestra
acción externa y, sobre todo, centroamericana.
https://criterio.hn/2017/12/28/editorial-la-nacion-costa-rica-hecho-consumado-honduras/
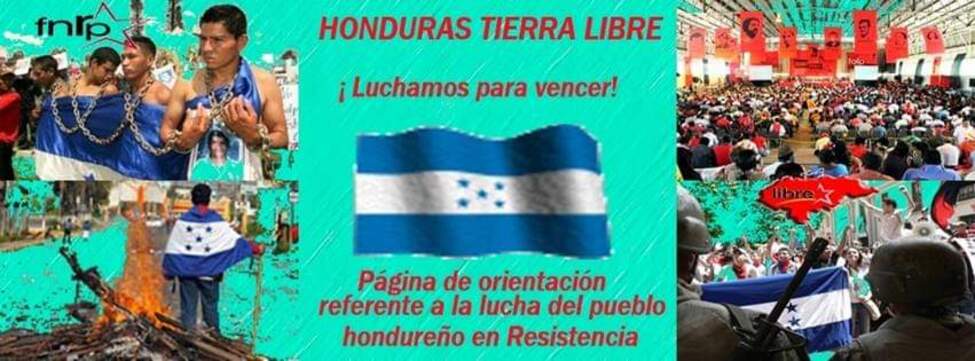


No hay comentarios:
Publicar un comentario