Con el libro “Narraciones (La aduana 1917)”, Jorge Miralda se ha hecho acreedor en el mes de septiembre (2014) de la quinta edición del premio Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil que convocó la Secretaría de Educación, la dirección ejecutiva de Cultura y Artes, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa y la editorial Alfaguara, año 2014.
 |
| Jorge Miralda |
Jorge Miralda ha obtenido varios premios regionales y nacionales de manera constante desde hace algún tiempo, pero, la crítica nacional no ha reparado en su labor narrativa, tal vez porque existe un silencio (casi siempre sospechoso) sobre quienes han tomado por oficio la escritura literaria y están alejados de ciertas élites intelectuales que han implantado algunos falsos paradigmas tendenciosos para la interpretación del proceso literario hondureño.
“No sé por qué Virgilio Guardiola
bautizó a Jorge Miralda como el caballito de oro, quizás aludiendo a algún valor
intrínseco, propio de Jorge; pero el sobrenombre allí merodea entre
pintores, escultores, escritores, teatristas y saltimbanquis.
La primera vez que tuve referencia de Jorge, el caballito de oro,
fue en las conversaciones que yo sostenía con el doctor en literatura Marco
Tulio Morazán, en los inicios aciagos de la década del ochenta. “Jorge,
es un narrador con mucha potencia” aseguró, Morazán en aquella ocasión.
Años más tarde, lo conocí en el Departamento de Arte de la
Universidad Pedagógica, llegó con su cuerpo desgarbado cargando, en un viejo
morral de cuero, cinco manuscritos de los que posteriormente publicaría,
Cuentos de nosotros, Espíritus de lodo y Tejedor de sueños.
« He decidido jubilarme para dedicarme completamente a la escritura », me dijo con una fe reflejada en sus ojillos de pájaro asustado.
En los avatares de la escritura estaba Jorge, cuando aquella madrugada del 29
de junio del 2009, decidió, junto a otros patriotas, defender el gobierno de
Manuel Zelaya Rosales, ante el nefasto golpe de Estado, fraguado por la
oligarquía fascista y el imperio gringo.
Jamás pensó Jorge Miralda, Cronista del FNRP, que
aquella madrugada le cambiaria la vida para siempre; desde entonces no ha
dejado, un tan solo día, de marchar junto al pueblo y escribir desde el teatro
de las acciones, las crónicas del golpe. No le han importado los aguaceros, el
sol abrasador ni las gaseadas y toleteadas diarias de la policía, para escribir
la gesta del pueblo hondureño.”
Jorge Miralda es autor de varios
libros de narrativa, entre ellos podemos referir los siguientes: “Cuentos míos,
tuyos, nuestros”, “Espíritus en el lodo”, “El descifrador de sueños”. Con el texto “caminante de la Noche”
obtuvo la primera mención honorífica en el Concurso Centroamericano de Novela
Corta, evento que se realizó en Honduras en el año 2011. Por otra parte, en ese
mismo año obtuvo un primer lugar en el Sexto Festival Trinacional de Arte y
Cultura de la ciudad de Esquipulas con el cuento “Buchununu”.
Jorge Miralda es un periodista y
narrador que ha asumido —paralelamente— el compromiso de luchar por un proyecto
político que encamine al país hacia la refundación de Honduras mediante
la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, labor que desempeña con
la más admirable honestidad, dignidad y entrega. Es Jorge Miralda una especie
de conciencia popular que está presente en todo aquello que signifique
libertad, justicia, independencia y liberación para el pueblo hondureño.
2
El texto “Narraciones (La aduana
1917), tiene toda una connotación genética que no descifraremos en esta
aproximación crítica al libro ganador de la quinta edición del premio Nacional
de Narrativa Infantil y Juvenil en el que se destaca la convocatoria de la
Editorial Alfaguara, como referente cualitativo esencial.
Antes de proseguir con el análisis
correspondiente, es impostergable ceder la palabra a Roberto Zapata, lingüista
y crítico de arte, que dice con respecto del libro lo que sigue:
“Su libro “Narraciones de la Casa de la Cultura Ceibeña, Aduana
1917” —este fue el nombre inicial del texto, mismo que el escritor redujo
para enviarlo al certamen— compuesto por catorce trabajos, que van y
vienen entre la crónica y el relato y en cuyo espíritu, una y otro, llevan como
agazapada una anécdota o un mito, cubiertos con la túnica de la cultura popular
de esa ciudad caribeña. De los catorce trabajos diez son relatos, antecedidos
por dos crónicas y al final sucedidos por dos narraciones sencillas
complementarias, que pretenden dar un sentido de unidad al texto.
Los diez relatos son independientes, ninguno sucede a otro ni se
complementan entre sí; no se acercan a los cánones establecidos para el cuento,
pero todos “inauguran y clausuran una incertidumbre”, para adoptar la tesis de
Roland Barthes. La introducción y Don Enrique son las crónicas que inician el
texto. La primera propicia la presentación del narrador final de las historias;
se ofrece en primera persona: “Soy Gauvin D’Antuan, periodista de profesión” y
sobre todo establece una especie de acercamiento con el espacio en que se
ubican, se cuentan las historias, la aduana 1917; de tal suerte que muchas de
ellas están ligadas en su trama con el edificio en cuestión.
La segunda introduce al narrador central: Don Enrique, vigilante
del edificio, de cuya voz Gauvin recogerá las noticias que componen el libro.
Se percibe, además en esta crónica la forma en que van a desenvolverse las
narraciones. La despedida es la especie de un diálogo fresco entre dos personas
que se han mantenido, durante muchas horas, unidas por la secuencia de unas
historias extraordinarias y sus misterios. En tanto que “Al día siguiente”,
resume la sorpresa como argumento final y categórico.
Resulta evidente que ni Gauvin ni Don Enrique tienen categoría de
actantes; ellos narran las historias, cada quien en su nivel; sin embargo los
sucesos se mueven por efecto de un juego de preguntas y respuestas, dimes y
diretes entre ambos. Actantes son los personajes de cada historia. Y éstas se
desarrollan siguiendo el fluir natural del tiempo, en diseño lineal, que es con
frecuencia lo característico del relato, quizá porque los sucesos se muestran
en forma ascendente.
Seis de las historias se vinculan al viejo edificio de la aduana
directamente, como la de Luisa y Julián, pues, después de todo “las gentes que
nunca faltan, dicen que han visto a los jóvenes amantes bailando por estos
lados muy acaramelados” (p.27). O la de Rosa Idalia, que “era una de las
descendientes de quienes derribaron el árbol de ceiba en 1914” (p.61). Y así
Margarita a quien la “vio entrar…” (p.55), La italiana o los Perros de Mauro y
sobre todo “Profecía del final de la Ceiba”, personajes ligados después de
muertos al edificio de la aduana. Las demás no entran en contacto con el
edificio, pero se asocian en virtud de “que La Aduana era un contenedor de
muertos”… pues, “todas las almas que habitan este edificio son descendientes de
las estirpes condenadas por el asesinato cometido contra el Árbol Sagrado”.
Cuando nos referimos al relato como un tipo de texto, podemos
pensar bien formas muy simples que tienen solamente una unidad mínima, en
oposición de otras formas elaboradas que resisten de una estructura muy
compleja. Para Labov (1972) los relatos simples son aquellos que se configuran
solamente con cláusulas narrativas, es decir, las que están ordenadas siguiendo
la secuencia temporal; mientras que, los relatos desarrollados tienen varias
secuencias; cuando éstas asumen la complejidad total, se componen de: resumen,
orientación, evaluación y coda.
Nueve de estos relatos se complementan con una serie de
razonamientos marginales que abundan en cuestiones y explicaciones que
contribuyen a esclarecer las dudas que deja el relato. Son para utilizar el
modelo de Labov una especie de evaluación que amplía el relato en cuestión.
Únicamente La Italiana no cuenta con un razonamiento final, pero éste como
todos los relatos que componen el libro llevan inserciones de tipo histórico
“este si fue un verdadero amor y no inventado como el romance trágico del
inglés William Shakespeare, en su famosa obra de teatro Romeo y Julieta,
escrita en 1597”( )”cuando Monchito Cruz era presidente de Honduras y…” (p.23)
o “en Danlí, ciudad natal de la escritora hondureña Lucila Gamero de Medina,
nacida el 12 de junio de 1873..”, que procuran colocar las historias como
hechos reales. La coda en el sentido de Labov son estas apostillas que Miralda
utiliza para ubicar los relatos en un espacio y un tiempo definidos.”
3
Dejamos hasta este momento el acercamiento crítico de R. Zapata
sobre el texto, debido a que fue el primer lector de “Narraciones (La
Aduana 1917)” de manera asertiva.
El bucle narrativo de Jorge Miralda consiste en una especie de
elaboración de cajas chinas, como diría Borges, en donde un relato si bien no
está inserto en el otro, sucede que uno le presta el hilo conductor al otro.
El epicentro de este texto narrativo y su escenario actancial es
un viejo edificio construido en la segunda década del siglo XX, en Ceiba, una
ciudad portuaria, que es muy visitada por el turismo local, nacional e
internacional, sobre todo en la época del carnaval famoso que se desarrolla
durante el mes de mayo.
El texto se desarrolla mediante el diálogo de dos personajes que
se escuchan e interfieren cuando es necesario sobre el desarrollo oral de
las historias de hombres y mujeres que encontraron la muerte después de
haber vivido en la ciudad, y que ya muertos sus fantasmas recorren el inmueble
a la usanza de los viejos relatos fantasmales que en la literatura oral
perviven en la memoria de sus narradores.
Responsables de que tengamos a la mano tales relatos, son Gauvin
D´antuan, un periodista francés de Tolouse que ha trabajado en el Le Nouvel
Observateur. Este personaje es responsable de varios reportajes sobre el
paisaje nacional, hasta que por fin ubicado en la ciudad, empezó a
escuchar relatos de extraños fenómenos que ocurren en este viejo edificio
y que según el inquiridor Gauvin, mantienen en zozobra y alarma a la ciudanía
de esta ciudad.
En el texto denominado introducción, el narrador expone todas las
claves mediante las cuales habrá de operar su trabajo. Todo ello está
indicado en esta antesala de todo el bucle narrativo.
Aquí Gauvin presenta a Enrique Flores, el vigilante que
cuenta todos los relatos fantasmales que habrá de escuchar el periodista
francés por un tiempo determinado. Pero, Enrique —tal como
dice el narrador—, no es un vigilante cualquiera ya que posee una “cultura
general envidiable” pues muchas veces realiza acotaciones culturales muy
interesantes.
Los relatos que refiere el profesor R. Zapata son:
Introducción, Don Enrique, Luisa y Julián, El Zambo Alfredo, Margarita, Rosa
Idalia, Marlon Caballero, La Pandilla del Choco, Charlie Brown, Los Perros de
Mauro, La Italiana, George Washington, El Petrificado, La Dama de las
Mariposas, Víctor Mala Suerte, Palillo Chino, El Sepulturero, Yul Bryner, El
Teniente Fernández, Profecía del Final de la Ceiba, La Despedida, Al día
Siguiente.
Este texto no es tan sencillo como pudiera parecer, pues su
organización estructural está alimentada por una hilación de relatos a manera
de una cadena narratoria que se enlaza mediante una especie de
causa intemporal que transversaliza el asunto narrativo y cuya fuerza
gravitacional es la maldición que circunda a todas las vidas de los
personajes que protagonizan esas historias correspondientes al
derribo del gran árbol de ceiba, hacia finales de la segunda década del siglo
XX. Casi siempre estos relatos están determinados por amores sublimes,
imposibles, absurdos unos, inverosímiles otros, quiméricos, inadmisibles y
hasta míticos.
Y es que en primer lugar todos los personajes de los relatos son
personas muertas, ya que cada relato que es independiente uno del otro, contado
por un narrador que sabe todas las peripecias de las vidas de los referidos,
tiene su principio y su fin, todos relatos terminan en una tragedia personal y
como dirían las invitaciones para eventos muy privados, son intransferibles. Así
que, el narrador testigo que es el periodista francés Gauvin como buen
inquiridor va preguntando siempre como sucedió esto, como aquello, y sus
preguntas van dilucidando mediante las respuestas de Enrique Flores, el
verdadero autor de la trama de cada uno de los relatos allí planteados —que por
lo general anuncian de qué personajes se trata en el título de cada uno de
estas referencias narrativas—; pero, el asunto es que cada historia no
solo tiene una final trágico, sino que además tiene un espacio en el edificio
La Aduana construido en 1917, en el cual a veces ya sea dentro de él o fuera,
rondan en calidad de fantasmas que solo pueden observarse a la distancia,
pues nunca nadie ha interactuado con ellos, ni siquiera el narrador de
las historias trágicas.
Ahora bien, el narrador no descuida el ambiente histórico
que contextualiza el relato que prosigue, porque por ejemplo, el relato Luisa y
Julián está determinado por el hecho histórico de Ramón Ernesto Cruz
presidente, en el año 1971. “El Zambo Alfredo” por su parte, tiene su espacio
en la historia, está determinado por el año 1963, cuando John F. Kennedy y
Nikita Krushev se entrevistaron, es la misma época del golpe de Estado de Ramón
Villeda Morales y del asesinato del presidente Kennedy.
Es importante resaltar el hecho de que los eslabones narrativos
que son los relatos que hemos mencionado, todos tienen una independencia
cíclica en sí mismos: primero están determinados por un tiempo específico que
el narrador-testigo se encarga de ilustrar específicamente en años y en
hechos históricos. Luego deviene la historia trágica a veces individual y a veces
protagonizada por amores que hemos descrito en párrafos anteriores.
El diseño circular del texto permite que constantemente haya una
especie de retroalimentación narrativa, ya que al finalizar cada historia el
narrador testigo empieza otra bajo las peguntas inquiridoras del entrevistador
(Gauvin), quien en ocasiones discuten amigablemente con su interlocutor y hasta
se producen ciertos disgustos muy leves entre el narrador oral de las
historias y el interlocutor de las mismas.
La Aduana es el espacio físico desde donde por lo general nace la
historia próxima a ser contada, es un espacio debidamente descrito en las
primeras páginas del texto, de alguna manera es también el habitáculo de
cada uno de los fantasmas en que son transformados los personajes trágicos que
al convertirse en difuntos, sus fantasmas quedan apareciendo en los ventanales
un poco lejanos del edificio en mención.
El mito del árbol de la Ceiba, es además un símbolo, pero a
la vez es así mismo una especie de maldición por haber sido derribado por
personajes de la época en que fue construido el edificio de la Aduana, en el
año 1917. De alguna manera los trágicos personajes están emparentados con la
tala del árbol de Ceiba, que por cierto posee la magia trágica de
envolver parientes y amigos que están involucrados en las historias de
asesinato o muerte misteriosa de quienes son objeto de la historia que han
protagonizado, y que es conocida por el narrador testigo, que a la sazón es
el vigilante del edificio.
Las historias contadas no sólo están impulsadas por amores
imposibles o absurdos, sino también por la maldición de haber participado
alguien de su árbol genealógico en aquella tala que ocasiona una maldición
imposible de ser evitada.
Otro elemento transversal que cruza los relatos es la creencia
popular en diversos hechos que a veces pueden ser calificados como
supercherías, supersticiones, pero que como suceden en el imaginario popular
existen como si fueran un hecho verdadero y no sólo creencia mítica.
Digamos que el narrador testigo que narra cada historia,
establece una especie de viaje verosímil de los personajes descritos por la
oralidad de Enrique Flores, quien además es una persona culta de mucha
información, inclusive cinematográfica, ya que entrecruzan con el
entrevistador datos del cine contemporáneo.
La maldición mayor que amenaza a la ciudad de la Ceiba está
allí como una espada de Damocles, es su desaparición física un día futuro que
nadie conoce, pero, que irremediablemente va a suceder.
Es un apocalipsis que subsiste en el pensamiento popular de casi
todas las culturas humanas. Tal vez sea ello una herencia de la cultura
maya azteca que preconizaron la destrucción de mundos por terremoto
o agua, y que forma parte del pensamiento fantasmagórico de la cultura mesoamericana.
Pero, lo interesante es que al final, el narrador testigo, es otro
fantasma con el cual, Dauvin, el periodista francés se sentó a conversar
por lo menos un tiempo no menor de tres horas.
La obra Narraciones (La Aduana 1917), es un bucle narrativo, que
atrapa al lector para proseguir cada una de las aventuras trágicas de cada
personaje que ha sido narrado por un fantasma que forma parte del
edificio de la aduana, en la ciudad de La Ceiba.
Es una magnífica historia que eslabona las argumentaciones
que van hilvanando datos de diversa índole, sobre una ciudad que en el texto,
uno se da cuenta es lo único real percibido en este trasunto
narrativo, como una conjunción del naipe narrativo que se despliega hacia un
inesperado final, en donde la fantasmagoría narrada por Jorge Miralda, deja
solamente vivo, verdaderamente, al periodista que ha recogido esta cadena
oral de relatos alucinantes, cuyo contenido y forma fuese galardonado con
el premio
Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil que convocó la Secretaría de
Educación, la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, el Centro Cultural de
España en Tegucigalpa y la editorial Alfaguara, año 2014.
Tegucigalpa, M.D.C. 31
de octubre 2014
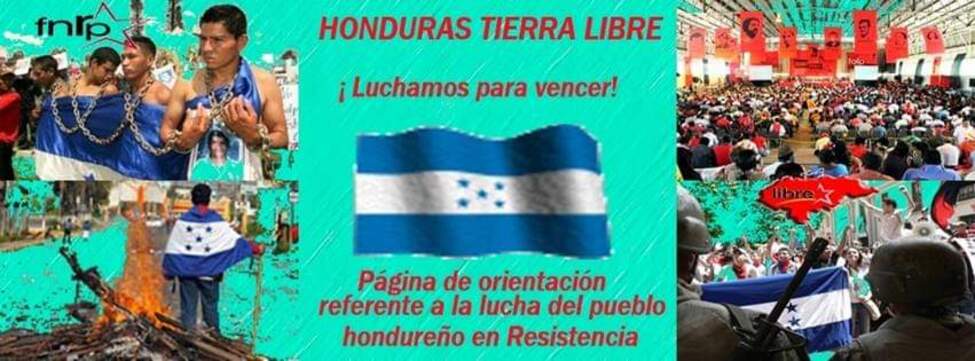
.JPG)
No hay comentarios:
Publicar un comentario