Abogado Darlan Esteban Matute López
Miembro de la Red Internacional "Para un Constitucionalismo Democrático"
Para que el Congreso, o cualquier otro
poder político, puedan sustituir, destituir, separar o retirar al o los
titulares de los otros poderes, en juicio debe estar expresamente determinado
en la Constitución, generalmente conocido como juicio político[1].
El sistema republicano presidencialista que hemos adoptado como nación, no
permite que eso ocurra, principalmente porque el mandato proviene del pueblo
soberano cuando elige a los titulares del Poder Ejecutivo y a los diputados en
elecciones universales o departamentales, en su caso. La separación de poderes
que establece nuestra Constitución tiene las características de que no existe
subordinación entre poderes; por lo tanto ninguno se impone a los otros.
Tampoco existe mandato soberano que le haya establecido la facultad al Poder
Legislativo de destituir; sustituir, separar o retirar al o los titulares de
los otros poderes.
Ausencia coercitiva y falta de claridad para
proteger el orden democrático No existe un procedimiento de prevención para el control institucional a nivel interno. Aunque la Constitución manda que la Sala Constitucional de la Corte Suprema dirima los conflictos que surjan entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y también entre el mismo Poder Judicial, así como los conflictos que surjan con el Tribunal Supremo Electoral (316.2 C), no existe procedimiento alguno de cómo hacerlo, incluso porque ese mismo mandato involucra a la Corte Suprema, y en caso de un conflicto de ese poder con los otros poderes del Estado provocaría un conflicto de intereses.
Auto otorgamiento atributivo
Lo más macro que se puede considerar
como preventivo de protección institucional es la de una definición clara de
atribuciones y facultades para cada poder, de modo que ninguno de ellos invada
las prerrogativas de los otros. Eso significa que al momento de invasión de sus
atribuciones un poder puede acudir a la Sala de lo Constitucional para dirimir
el conflicto. Pero, como ya se expresó ¿cómo se puede dirimir un conflicto que
surja entre el Poder Judicial y otro poder si la Sala de lo Constitucional es
la llamada a solucionar el conflicto, siendo dicha Sala parte de la Corte
Suprema? Otra situación de potencial
conflicto son las excesivas atribuciones auto otorgadas por el Poder
Legislativo y que ha significado la invasión de las esferas atributivas de los
otros poderes, como por ejemplo la de otorgarse el Legislativo la facultad de
interpretar la Constitución, que la doctrina y la Constitución le otorgan al
Poder Judicial de manera bajo el término de concentrado. La Corte Suprema, como
ya lo hemos mencionado, tiene la facultad de interpretar la constitución
mediante el impulso particular por un interés legítimo o los juzgados o
tribunales de manera difusa al momento de presentarse un recurso frente al
asunto que se está tratando, por creerse que se están violentado garantías o
derechos.
En el caso del Legislativo, la
interpretación que hace a la Constitución la realiza al momento de emitir las
leyes secundarias -incluidas las reformas a la Constitución misma que caen en
esa categoría-, y es en ese momento en que el legislador debe utilizar el marco
brindado por la norma primaria, para encontrar la congruencia o armonía entre
la norma secundaria a aprobar y la que prima por sobre todas; caso contrario es
lo que encontramos en Honduras con la colisión normativa actual, con leyes que
rebasan el marco de la constitucionalidad (Ley de Modernización Agrícola,
Decreto 90-90, etc., etc., etc.). Hay
que enfatizar que en ningún Estado democrático de derecho se le atribuye al
Poder Legislativo, que es un poder derivado sujeto a la soberanía popular, la facultad de interpretar la Constitución.
Por lo tanto, hay que reafirmar que el único poder facultado para interpretar
directamente la Constitución es el Poder Constituyente y nadie más.
En cambio, el Poder Ejecutivo realiza
su propia interpretación de la Constitución al momento de emitir el VETO a la
ley, que es la forma de decir que una ley es inconstitucional.
Ultimaron la constitución
A manera de actos ya consumados, lo
más que llega a recomendar la Constitución para que se sostenga la integridad
institucional es lo que manda el Artículo 375 constitucional, al normar que se
subsane el rompimiento del orden constitucional, dirigido a los responsables de
los hechos (del rompimiento o violación del orden jurídico) por acto de fuerza,
o sea, el gobierno de facto que se instale para contribuir a restablecer
inmediatamente el imperio de la Constitución y a las autoridades que habían
sido constituidas conforme a la norma.
El mismo Artículo 375 manda que en el
caso de actos de fuerza que rompa el orden constitucional, o cuando la
Constitución fuere supuestamente derogada o modificada por medios y
procedimientos distintos a los que ella dispone (como es el caso de las
reformas hechas vía interpretaciones y las reformas a los artículos pétreos),
todos lo ciudadanos investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar
para mantener o restablecer la vigencia efectiva de la Constitución.
Una
peligrosa tutela del Estado de derecho
A las
Fuerzas Armadas, en una forma muy peligrosa por sus prácticas antidemocráticas,
se le faculta para defender la soberanía de la
República (el pueblo), mantener el orden público y el imperio de la
Constitución, además para defender los principios de libre sufragio y la
alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, todo eso de acuerdo al Artículo 272 constitucional. Con
ese artículo se le ha entregado el Estado de derecho a una institución en la
que sus miembros sólo saben disparar o matar por su formación de defender
usando la violencia. Esto es muy peligroso para la vida institucional del país;
eso se demuestra con la cantidad de intervenciones de las Fuerzas Armadas en la
vida institucional del país, desde que obtuvo su autonomía en 1957, hasta el
2009 cuando nuevamente interrumpen el orden constitucional en nuestra nación.
A nivel internacional, aunque no han
logrado trascender lo de simples declaraciones, existen instrumentos
internacionales que llegan a limitar el principio de autodeterminación de los
pueblos[2].
Ese ha sido el caso de la aplicabilidad fallida e inocua de la Carta
Democrática Interamericana de 2001, que fue exigencia, en el caso de Honduras,
por un grupo de personas que en un acto de fuerza provocaron el golpe de Estado
del 28 de junio de 2009 y exigieron que a Honduras se le debía respetar su
autodeterminación: una forma osada de quienes rompen el orden constitucional,
desconociendo a todo un pueblo soberano que sí estaba en el derecho de exigir
su propia autodeterminación y es más ese pueblo fue reprimido brutalmente en
las calles.
Una ilusa normativa contenida en la Carta
democrática Interamericana
El número IV de la Carta Democrática trata del
“Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”
continental, mediante un articulado encaminado a activar el apoyo de la OEA
para sostener la estabilidad de los gobierno democráticos.
Un gobierno miembro puede recurrir al secretariado General
o también al Consejo Permanente en solicitud de asistencia para fortalecer y
preservar la institucionalidad democrática cuando considere que su gobierno se
encuentra en riesgo político (Art. 17 CDI). Igualmente, tanto el Secretario
General o el Consejo Permanente pueden disponer visitas u otras gestiones,
siempre y cuando obtenga el consentimiento de un Estado Parte, para analizar
alguna situación que consideren puede estar afectando el desarrollo del proceso
político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder; luego de
la visita o gestión el Secretario deberá elevar un informe al Consejo
Permanente explicando la situación apreciada en el país visitado y de ser
necesario el Consejo Permanente adoptará otras visitas o gestiones, siempre con
la autorización del Estado Parte, para que se continúe preservando la
institucionalidad democrática y su fortalecimiento (Art. 18 CDI).
Si se produce la ruptura
del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte
gravemente a un Estado Miembro, eso se convierte en un obstáculo insuperable
para la participación del gobierno antidemocrático instalado de poder
participar en los órganos que constituyen la OEA, y mientras persista esa
condición no se le dejará participar (Art. 19 CDI). Ante esa alteración, cualquier Estado Miembro
o el mismo Secretario General pueden solicitar la convocatoria inmediata del
Consejo Permanente para analizar la situación del país miembro y adoptar las
acciones más conveniente, sean gestiones diplomáticas o buenos oficios con la
intención de promover la normalización de la institucionalidad democrática; si
las gestiones no dan resultados o la urgencia lo aconseja, el Consejo
Permanente convocará a sesiones extraordinarias de la Asamblea General para
adoptar decisiones, para igualmente gestionar diplomáticamente incluido los
buenos oficios, conforme a la Carta OEA, el derecho internacional y la misma
Carta Democrática (Art. 20 CDI).
Cuando la Asamblea
General tenga por constatado que se produjo una ruptura del orden democrático y
las gestiones han sido infructuosas para reinstaurar el orden, toma la decisión
de suspender al Estado Miembro en su derecho de participar en la OEA. El voto
para la suspensión debe ser de 2/3 de los votos de los Estados Miembros y su
vigor es de inmediato El Estado suspendido siempre debe observar el
cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la OEA, particularmente lo que
corresponde en materia de derechos humanos.
En ese caso, la OEA siempre mantendrá sus gestiones para el
restablecimiento democrático (Art. 21 CDI).
Una
vez superados los motivos de la suspensión, cualquiera de los Estados Miembros
o el mismo Secretario General pueden proponer a la Asamblea el levantamiento de
la suspensión, y la decisión de restablecimiento se tomará con una votación no
menor de 2/3 de los votos de sus Miembros, conforme a la carta de la OEA (Art. 21 CDI).
Todas
estas disposiciones reflejan lo ilusorio que significa haber aprobado la Carta
Democrática Interamericana, debido a su poca efectividad ante los actos de
fuerza de los poderes económicos en una nación forzada que seguir dictados
fuera del Estado de derecho. Caen en la simple gestión diplomática y los buenos oficios: no hay fuerza coercitiva, a menos de
que se ejecuten actos de imperio (como los producidos en Panamá o en Grenada).
Se
debe presionar a nivel internacional una reformulación del principio de
autodeterminación de los pueblos, ya que mismo ha sido usado y aplicado de
forma antojadiza cuando convienen a los actos de imperio; a veces se presiona y
se intervienen militarmente naciones sin permitirle a los pueblos decidir sobre
su destino como nación. Esos ejemplos
los encontramos aquí en Honduras y en todos los movimientos sociales que gestan
en naciones que mantienen a sus pueblos oprimidos y dependiendo cual es su
ubicación ideológica, así responden a favor o en contra las naciones más
poderosas.
En
el ámbito interno, se deben establecer un sistema efectivo para la prevención y
protección de la institucionalidad, creando los órganos apropiados para
realizar dicha labor y estableciendo instituciones jurídicas que permitan al
pueblo soberano decidir sobre las gestiones de los funcionarios públicos cuando
estos no están cumpliendo con su labor; como la creación de una Corte
Constitucional para que revise la dinámica institucional con la creación
normativa y de revisión de actos administrativo públicos que deben tener como
marco la Constitución y establecer referéndums revocatorios a nivel nacional
(decidir revocar el mandato presidencial y del designado), departamental
(decidir revocar el mandato a los diputados) y municipal (decidir revocar el
mandato a los alcaldes).
[1] El Congreso de Honduras
realizó reformas al Artículo 205.15 auto otorgándose la atribución de realizar
el juicio político, violentando los artículos 2, 4, 5, 374 y 375, relacionados a
que la soberanía corresponde al pueblo, autodeterminación, y democracia
participativa; la complementariedad, independencia y no subordinación de los
poderes del Estado en la forma de gobierno.
**************************************************
Honduras:democracia representativa y el impulso hacia una democracia más participativa
Abogado Darlan Esteban Matute López
Miembro de la Red Internacional "Para un Constitucionalismo Democrático"
La
soberanía popular se agota en 12 horas cada cuatro años
El problema principal de la Democracia
representativa es que la misma democracia se agota en el momento en que se
realiza la declaratoria de los resultados electorales que se producen cada
cuatro años. El único momento en que el Soberano –el pueblo- decide en el país,
es al momento en que emite su voto, luego de eso, los ciudadanos electos se
olvidan de aquellos que los eligieron y gobierna y legislan para particulares o
su beneficio personal: eso bien lo sabe el pueblo soberano. Por ello la
población recibió de buena manera el que se discutiera y se aprobaran las
reformas que le permitían participar en la aprobación de decisiones importantes
para la nación con el establecimiento de las figuras del plebiscito, que se convocará solicitando a los ciudadanos se pronuncien sobre aspectos
constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes
constituidos no han tomado ninguna decisión previa, y el
referéndum, con el cual se
podrá convocar a la población para decidir sobre una ley ordinaria o una norma
constitucional o su reforma, aprobadas para su ratificación o improbación por
la ciudadanía. Sin embargo, la frustración llegó al no
ratificarse las reformas al Art. 5 constitucional, luego de la publicación del Decreto
295-93,
el cual permitía
esas formas de participación ciudadana. Para el año 2003, esas figuras de
verdadera democracia participativa han sido promovidas mediante el Decreto
242-2003 (ratificado por el 177-2004), llevando con este último a su
impracticable ejercicio, debido a los rígidos y altos requerimientos para su
aplicación. Previo y durante el ínterin del gobierno de facto -6 años después-, se
reglamentó el decreto pero el mismo se aprobó de manera forzada y muy
restrictiva para su ejercicio. Para el 2010 se aprobó el Decreto 275- 2010 (ratificado
por el Decreto 3-2011), volviendo más flexible el poder presentar iniciativas.
Sin embargo, aprobó una reglamentación del Decreto 275-2010 y nuevamente
volvieron más confusa el accionar tales iniciativa de participación
ciudadana, por ello no se ha podido
presentar ninguna iniciativa.
Se
de Debe escuchar la voz de quien debe
mandar si queremos construir democracia
Respecto a la democracia
participativa, debemos enfatizar que el ejercicio pleno de la
libertad en una nación se configura en tres tipos de libertades: las civiles,
referidas al imperio de la ley, los derechos individuales, humanos y sociales, la
de movilización, la de expresión, etc.; las económicas, relacionadas a
una sistema financiero autónomo, un mercado regido por la ley de oferta y
demanda, de poder enajenar y poseer bienes, etc.; las políticas,
referidas a elecciones limpias y transparentes, el derecho al sufragio
universal, respeto al voto, división de poderes, autoridades electorales
independientes, etc. La libertad
política es la entrada a la democracia plena por ello es necesario que la
democracia deje ser puramente formal y representativa, por manera que facilite
una mayor participación ciudadana para configurar un sistema de nación más
equitativo.
Con
la democracia participativa se pueden crear mecanismos de deliberaciones comunitarias,
de manera igualitaria con puntos de vista mayoritarios y minoritarios,
descansando en el pleno respeto a las decisiones mayoritarias y en consenso.
Como sistema democrático, que ha rebasado
al sistema representativo, ya que esté agota la democracia en medio día –al
momento de emitirse los votos ciudadano- ofrece a las personas la posibilidad de
tomar decisiones acerca del desarrollo económico socialmente justo y
esencialmente humano en una nación, en un clima de mucha cooperatividad entre
todos y todos y cada uno de los individuos de la sociedad. El hecho de que las comunidades y los
individuos sean escuchados de manera enfática ya de por sí es rebasar a un
sistema representativo formal.
"H
"Hacia dónde sopla el viento"
Muchas naciones ya han iniciado el
proceso de transformación de sus sociedades democráticas, de manera incluyente,
con la promoción de mecanismos prácticos de participación, la creación de
mecanismos transparentes de información e investigación, y un alto contenido
educativo para la transformación individual, en instituciones educativas de
nivel técnico de participación, con la garantía de u programa político estable,
definido mediante metas claras, con el fin de promover una energética
participación social comunitaria, que esté orientada a la elevación de la
calidad de vida y en la toma de decisiones comunales, municipales, departamentales
y a nivel nacional, mediante la concertación, la tolerancia y la colaboración entre
seres humanos.
Algunas formas de participación en la
democracia participativa son:
Toma de decisiones: esta se
manifiesta en los procesos de selección de los integrantes de los órganos de
Gobierno, a través de ejercicio del voto emitido en los sufragios universales,
o mediante los espacios abiertos de consultas para decidir acerca de los
contenidos normativos, y de las políticas y programas de gobierno.
Ejecución de decisiones: se desarrolla
al momento de desconcentrar y descentralizar la gestión política, permitiendo
una participación más activa de los ciudadanos, que llega a reforzar las
capacidades de organización de la sociedad civil.
Control de la ejecución: que
se opera con mecanismos de verificación del desarrollo de todo proceso o
proyecto en implementación, para luego apoyarlo, corregirlo, mejorarlo o
rechazarlo.
Aportes: se
produce la evaluación de la totalidad del esfuerzo social -en dinero, trabajo
y/o ideas-, produciendo la solidaridad de acuerdo a la capacidad y necesidades ciudadanas.
Beneficios: es
el producto obtenido y que se utiliza para mejoras sociales, implementado por
el Estado como ente regulador económico y de justicia social. Esta forma
participativa le permite a los ciudadanos aportar al desarrollo integral comunitario,
desde la residencia de la soberanía, por lo cual, cada residente debe ser sujeto de satisfacción
de sus necesidades, así como las de aquellos que fueron electos como sus
representantes.
La democracia participativa logra potenciar
a cada uno de los ciudadanos a que tomen
decisiones desde bases comunitarias y municipales; pero al mismo tiempo los
manejos administrativos siempre estarán en manos de mandatarios o funcionarios
públicos electos por el pueblo soberano, como mandante, para que desempeñen esas
funciones ejecutivas. Además, permite que la comunidad supervise de tales
funcionarios, con el establecimiento de procesos derogatorios aplicables a
quienes incumplan los mandatos soberanos.
Ra
Razones
de peso para dirigirnos hacia una democracia plena participativa
Hay razones de peso para entender que
la democracia participativa funciona: con ella se aprovecha las experiencias y la capacidad de todos los ciudadanos, al entender que la sociedad funciona
en forma de red interrelacionada al gobierno, que comunica las diversas
comunidades, los grupos de intereses, los sectores y las instituciones y se
entiende que los ciudadanos tienen un conocimiento, más íntimo y específico a
nivel local, de las necesidades poblacionales, desconocido por los grupos
políticos con un gobierno altamente centralizado; igualmente, promueve la legitimidad, al motivar
a las instituciones, los organismos sectoriales, las empresas y los gobiernos para
que acaben por apreciando que tienen mucho que ganar en confianza, con el apoyo
y colaboración de parte de los ciudadanos si los incluyen a ellos, de alguna
forma, en sus decisiones, ya que a los ciudadanos se les facilita promover
iniciativas que eficienten el medio en que se desenvuelven; también, desarrolla nuevas capacidades, de
manera participativa en beneficio de las personas al trabajar en colaboración
con los demás, e identifica prioridades para lograr que las cosas se hagan y
los proyectos se ejecuten de manera eficiente; de manera que la actividad
participativa los convierta en mejores ciudadanos; y, mejora la calidad de vida, al
permitir que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, al sentirse
responsables de sus propios mejoramientos en la calidad de sus vidas,
ayudándoles a ser más eficaces en la capacidad de colaboración comunitaria.
Honduras tiene una gran oportunidad de
llegar a una democracia de participación social, no aquella que se agote ahora
en las iniciativas y consultas ciudadanas del plebiscito y el referéndum; debe
ir más allá, de manera que cada individuo en su localidad tenga el poder de
decidir en los asuntos que competen al desarrollo local, luego, esas decisiones
sean retomadas y razonadas a nivel regional o departamental para finalmente
abstraerlas a nivel nacional mediante la normatización de las mismas. Además de ser beneficiados de los productos y
capacitados sistemáticamente para que el resultado final sea el beneficio y
mejoría de la calidad de vida ciudadana. La puerta está abierta debido a la
condición de facto de los gobernantes actuales, de acuerdo a lo que establece
el Artículo 375 del cuerpo constitucional, violado por los grupos fácticos y
los mandatarios en rebeldía de sus mandantes.
El
De Derecho fundamental a resistirse e insurreccionarse
La insurrección es un derecho humano
universal considerado a nivel de todas las naciones, cuando se nos dice que
nadie está obligado a seguir un gobierno opresor o dictatorial, o que surja de
la fuerza, impuesto por grupos de poder económico, político o religioso.
Los derecho de rebelión, de
revolución o de resistencia
le son reconocidos a los pueblos, frente a aquellos gobernantes ilegítimo,
surgidos de procesos no democrático, fuera de las normas legales que mandan
constituir gobiernos luego de realizarse procesos eleccionarios basados en ley,
y que les autorizan llegar a la desobediencia civil y el uso de la fuerza con
el fin de derrocar a los regímenes ilegales para reemplazarlos por gobiernos legítimos.
El derecho a la resistencia está incluido
expresamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la
Revolución francesa y se expresa así:
“Cuando
el gobierno viola los derechos del pueblo la
insurrección[1]
es para el pueblo, y para cada porción
del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus
deberes.”
Igualmente los “padres fundadores” que
redactaron el acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776,
incluyeron implícitamente en su preámbulo el derecho a la insurrección en el
famoso párrafo siguiente:
“Sostenemos
como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados
iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que
entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para
garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que
derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno
se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla
o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos
principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más
probable que genere su seguridad y felicidad.[2]
La prudencia, claro está, aconsejará que los gobiernos establecidos hace mucho
tiempo no se cambien por motivos leves y transitorios; y, de acuerdo con esto,
toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir,
mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia mediante la
abolición de las formas a las que está acostumbrada. Pero cuando una larga
serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo,
evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho
de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas
salvaguardas para su futura seguridad.”
Este párrafo resume el sustrato
filosofal que justifica una revolución cuando un gobierno viola y vulnera los
derechos naturales. Al mismo tiempo históricamente la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos es el primer documento en el cual se
reconocen derechos humanos fundamentales.
En tanto la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, implícitamente incluye el derecho a la insurrección en
su Preámbulo, de la siguiente manera:
“Considerando
esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a
fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión;”
Lo
que tenemos a la vista
La humanidad ha dado varios ejemplos
de procesos de insurrección y de revoluciones, como el momento cuando se firma
la Carta Magna en el Siglo XVII, con
la cual los señores ingleses, después de un proceso revolucionario, obligan a
Juan sin Tierra que la promulgue, en ella se enuncia el reconocimiento de
derechos a los ciudadanos (Bill Of Rights), el hábeas corpus y la inviolabilidad de derechos
fundamentales y se condiciona la subordinación del rey al Parlamento, considerado
desde ese momento como único representante del pueblo; igualmente, después
del desarrollo de la Revolución Francesa, los ciudadanos franceses defenestran la
monarquía absolutista que imperaba y que no les brindaba el Estado de bienestar
deseado, por lo cual decidieron deponerla; otro ejemplo es la Revolución
norteamericana, quienes descontentos deciden revelarse contra la monarquía
inglesa que les gobernaba. La independencia de las naciones latinoamericana también
es un ejemplo de revelarse ante los gobiernos opresores.
En el Artículo 3 de la Constitución
hondureña de 1982 se encuentra expresamente contenido el derecho a la
insurrección y la desobediencia ante un régimen ilegal, constituido por la fuerza.
La integridad de dicho artículo se incluye en el párrafo siguiente:
“Nadie debe obediencia a un
gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la
fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan
lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades
son nulos. El pueblo tiene derecho a
recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.”
El 28 de junio de 2009 un régimen de
fuerza se instaló en Honduras, cuando los poderes Legislativo y Judicial, en
actual condición de facto, defenestraron al Presidente Constitucional,
legítimamente electo por el pueblo, rompieron formalmente el orden
constitucional, materializado en horas de la madrugada por miembros del
ejército de Honduras. Ese mismo día la
mayoría del pueblo hondureño se consideró en resistencia y desobediencia civil,
al no reconocer al régimen de fuerza que se había instalado. Debido a los actos de fuerza y a las
represiones brutales a que fue sometida la población, ante el desequilibrio
armamentista que evidenciaban las fuerzas castrenses, el pueblo se llamó a la
resistencia pacífica, debido a que si la confrontación crecía las fuerzas
militares estaban en la disposición de eliminar físicamente a todo aquel que se
opusiere, lo que hubiera sido una enorme masacre de la población que marchaba
de manera pacífica y desarmada, a pesar de ser constantemente desafiados para
que entraran en choque, mediante la creación de escenarios violentos. Los ciudadanos hondureños de acuerdo al
Artículo 3 estaban completamente legitimados para recurrir a la insurrección
armada. Todas aquellas autoridades responsables están obligadas a responder
judicialmente por los hechos acaecidos ese 28 de junio de 2009.
[1] Las
negrillas son nuestras.
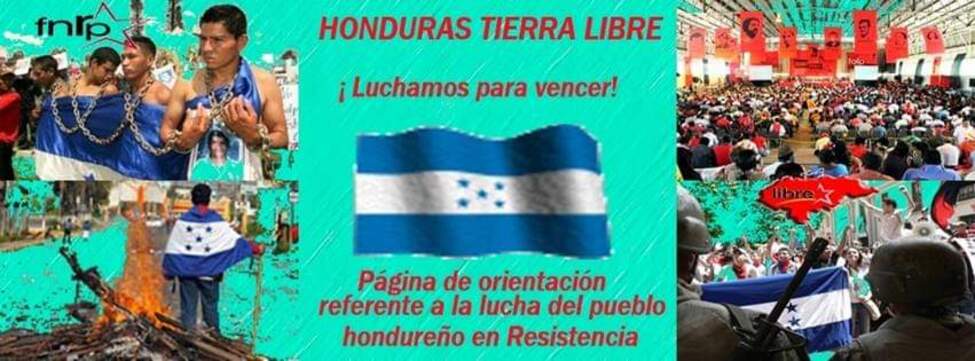

No hay comentarios:
Publicar un comentario